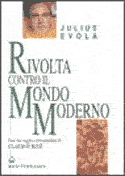Revuelta contra el Mundo Moderno (I Parte) 3. El símbolo polar. El señor de Paz y Justicia

Biblioteca Julius Evola.- En su tercer capítulo, Evola aborda el símbolismo polar. Si en el capítulo anterior, ha estudiado el concepto de Realeza, ahora aborda la cuestión de la sede de esta realeza. En todas las tradiciones, esa sede está situada en el Norte y en el centro del mundo, de ahí que Evola insista en el simbolismo "polar". Además, los dos atributos que acompañan a esta realeza son los de "señor de paz y justicia". El "emperador" recibe ese título y sitúa su imperio en el centro. Solo el centro es estable e inmóvil, todo lo que está en su perifería es devenir y temporalidad, esto es, caos.
3.
EL SIMBOLO POLAR ‑ EL SEÑOR DE PAZ Y JUSTICIA
Es posible enlazar la concepción integral y original de la función real con otro ciclo de símbolos y mitos que, a través de diferentes representaciones y trasposiciones analógicas, convergen hacia un mismo punto([1]).
Puede tomarse, como punto de partida, la noción hindú del chakravarti o "Señor universal". En cierta manera, puede verse en él al arquetipo de la función real, del que las realezas particulares, cuando son conformes con el principio tradicional, representan imágenes más o menos completas o, según otro punto de vista, manifestaciones particulares. Literalmente, chakravarti, significa "Señor de la Rueda" o "Aquel que hace girar la Rueda" ‑ lo que remite de nuevo a la idea de un "centro", que corresponde también a un estado interior, a una forma de ser, o mejor aún, al modo de serlo.
La rueda es, en efecto, un símbolo, del samsara, de la corriente del devenir, el "círculo de la generación" o también, rota fati, la "rueda de la necesidad" de los griegos). Su centro inmóvil expresa entonces la estabilidad espiritual inherente a aquel que no pertenece a esta corriente y que puede, por ello, ordenar y dominar, según un principio más elevado, las energías y las actividades sometidas a la naturaleza inferior. El chakravarti se presenta entonces como el dharmarâja, es decir como el "Señor de la Ley" o de la "Rueda de la Ley"([2]). En Kong‑tseu encontramos una idea análoga: "Aquel que domina gracias a la Virtud (celeste) es como la estrella polar. Permanece inmóvil en su lugar, mientras todas las estrellas giran en torno a ella"([3]). Es de aquí de donde procede el sentido original del concepto de "revolución", en tanto que movimiento ordenado en torno a un "motor inmóvil", concepto que debía transformarse, en el curso de los tiempos modernos, en sinónimo de "subversión".
A este respecto, la realeza asume pues el valor de un "polo" y se refiere a un simbolismo tradicional general. Se puede recordar, por ejemplo, además del Mitgard ‑la tierra divina central de la tradición nórdica‑ lo que dice Platón del lugar donde Zeus celebra consejo con los diosos para decidir el destino de la Atlántida, lugar que es "su augusta residencia, situada en el centro del mundo, desde donde se pueden alcanzar, en una visión de conjunto, todas las cosas que participan del devenir"([4]). La noción del chakravarti se refiere pues a un ciclo de tradiciones enigmáticas relativas a la existencia efectiva de un "centro del mundo" que poseyó, sobre la tierra, esta función suprema. Algunos símbolos fundamentales de la realeza estuvieron en estrecha relación, en su origen, con este orden de ideas. En primer lugar, el cetro, que, según uno de sus principales aspectos, corresponde, por analogía, al "eje del mundo"([5]). Luego, el trono, lugar "elevado" donde el hecho de permanecer sentado e inmóvil, no simboliza solamente la estabilidad del "polo" y del "centro inmóvil", sino que reviste también los significados interiores, metafísicos, correspondientes. Dada la relación, originariamente reconocida, entre la naturaleza del hombre real y la que es suscitada por la iniciación, se ve a menudo figurar, en los misterios clásicos, el rito consistente en sentarse, sin moverse, sobre un trono([6]): rito considerado de tal manera importante, que equivalía en ocasiones a la iniciación misma: el término “sentado sobre el trono” aparecía a menudo como sinónimo de iniciado([7]). En efecto, en algunos casos, durante la secuencia de las fases de la iniciación en cuestión, la entronización real, precedía al "devenir uno con el dios"([8]).
Se puede deducir este mismo simbolismo en el ziggurat, las pirámides‑terrazas asirios‑babilonios, así como en el plano de la ciudad imperial de los soberanos iranios (como Ecbatana) y la imagen ideal del palacio del chakravarti: el orden del mundo se encuentra expresado arquitectónicamente en sus jerarquías y en su dependencia de un centro inmutable. Espacialmente, este centro correspondía precisamente, en el edificio, al trono mismo del soberano. Y viceversa, como en Hélade: las formas de iniciación emplean el ritual de los mandala dramatizando el paso progresivo del mito del espacio profano y demoníaco al espacio sagrado, hasta que se alcanza un centro. Un rito fundamental, el mukatabisheka, consiste en ser ceñido por la corona o la tiara; aquel que alcanza el "centro" del mandala es coronado, porque está por encima del juego de las fuerzas de la naturaleza inferior([9]). Es interesante igualmente notar que el ziggurat, el edificio sagrado que dominaba la ciudad‑estado y era el centro, recibía en Babilonia el nombre de "piedra angular del cielo y de la tierra" y en Larza el de "anillo entre el cielo y la tierra"([10]), dicho de otra manera, tema de la "piedra" y tema del "puente".
La importancia de estos esquemas y correlaciones es evidente. En particular, la misma ambivalencia se aplica a la noción de "estabilidad". Está en el centro de la fórmula indo‑aria de consagración de los soberanos: "Permanece firme e inquebrantable... no cedas. Sé inconmovible como la montaña. Permanece firme como el cielo mismo y manten firmemente el poder en tu puño. El cielo es firme y la tierra es firme y las montañas también. Firme es todo el mundo de los vivientes y firme es también este rey de los hombres"([11]). En las fórmulas de la realeza egipcia, la estabilidad aparece como un atributo esencial que, en el soberano, se añade a la "fuerza‑vida". Al igual que el atributo "fuerza‑vida" ‑cuya correspondencia con un fuego ya hemos señalado‑ la "estabilidad" tiene una correspondencia celeste: su signo, ded, expresa la estabilidad de los "dioses solares reposando sobre las columnas o sobre los rayos celestes"([12]). Todo esto nos remite al orden iniciático, pues no se trataba de ideas abstractas: como la "fuerza" y la "vida", la "Estabilidad", según la concepción egipcia, es también un estado interior y, al mismo tiempo, una energía, una virtus la que se transmite como un verdadero fluido de un rey al otro, para sostenerlos sobrenaturalmente.
A la condición de "estabilidad" entendida esotéricamente se une por otra parte el atributo olímpico de "paz". Los reyes, "que extraen su antiguo poder del dios supremo y que han recibido la victoria de sus manos", son "faros de paz en la tempestad"([13]). Ra es la "gloria", la centralidad ("polaridad") y la estabilidad, la paz es uno de los atributos fundamentales de la realeza, que es conservada hasta tiempos relativamente recientes: Dante hablará del imperator pacificus, título ya recibido por Carlo Magno. Naturalmente, no se trata de la paz profana y exterior, referida al régimen político ‑paz que puede tener, como máximo, el sentido de un reflejo analógico‑ sino de una paz interior, positiva, que no se disocia del elemento "triunfal" del que hemos hablado, y por ello, no expresa un cese, sino más bien una perfección de actividad, la actividad pura, íntegra y recogida en sí. Se trata de esta calma, que es la marca real de lo sobrenatural.
Según Kong‑tzé([14]), el hombre designado para la soberanía, frente al hombre común, tiene en sí un "principio de estabilidad y de calma, y no de agitación"; "lleva en sí la eternidad en lugar de movimientos intantáneos de alegría". De aquí procede esta serena grandeza que expresa una superioridad irresistible, algo que aterroriza y al mismo tiempo inspira veneracion, que se impone y desarma sin combatir, creando súbitamente la sensación de una fuerza trascendente totalmente dominada pero dispuesta a lanzarse, el sentido maravilloso y espantoso del numen([15]). La paz romana y augusta, conectada precisamente con el sentido trascendente del imperium y la aeternitas que se reconocía en la persona del verdadero jefe, puede ser considerada como una de las expresiones de estos sentidos, en el orden de una realización histórica universal, sin embargo el ethos de superioridad en relación al mundo, de sereno dominador, de imperturbabilidad unida a la prontitud para el mando absoluto, que caracteriza aun hoy a numerosos tipos aristocráticos, incluso tras la secularización de la nobleza, debe ser considerado como un eco de este elemento originalmente real, tanto espiritual como trascendente.
Si se toman como símbolo estados inferiores del ser, la tierra, que, en el simbolismo occidental, estuvo en correspondencia con la condición humana en general (en la antigüedad se ha creido poder hacer derivar homo de humus), se encuentra en la imagen de una cumbre, de una cima montañosa, culminación de la tierra hacia el cielo, otra expresión natural de estados que definieron la naturaleza real([16]). Así, en el mito iranio, una montaña ‑la poderosa Ushi‑darena creada por el dios de la luz‑ es la sede del hvarenô, es decir de la fuerza mística real([17]). Y es sobre las montañas, según esta tradición, como según la tradición védica([18]), donde crecería el haoma o soma simbólico, concebido como principio transfigurante y divinizante([19]). Por otra parte "altitud" ‑y más significamente, "alteza serenísima"‑ es un título que se ha continuado dando a los monarcas y a los príncipes hasta la época moderna, título cuyo sentido original (al igual que el del trono en tanto que lugar elevado) implica no obstante que se remonta a algunas correspondencias tradicionales entre "monte" y "polo". La región "elevada" de la tierra es el "monte de salvación", es el monte de Rudra, concebido como "el soberano universal"([20]) y la expresión sánscrita paradesha, evidentemente ligada al caldeo pardes (del que el "paraíso" cristianismo es el eco) tiene precisa y literalmente este sentido de "cumbre", de "punto más alto". Es pues legítimo referirse también al monte Olimpo o al monte occidental que conduce a la región "olímpica" y que es la "vía de Zeus"([21]), tal como todos los demás montes que, en las diversas tradiciones, habitan los dioses ‑personificando los estados uránicos del ser‑ como el monte Shinvat, donde se encuentra "el puente que une el cielo y la tierra"([22]); a los montes "solares" y "polares", como por ejemplo, el simbólico monte Meru, "polo" y "centro" del mundo, montes que siempretienen una relación estrecha con los mitos y los símbolos de la realeza sagrada y de la regencia suprema([23]). Además de la analogía indicada antes, la grandeza primordial, salvaje, no humana, así como el carácter de inaccesibilidad y de peligro de la alta montaña ‑sin hablar del aspecto transfigurado de la región de las nieves eternas‑ sirven de bases psicológicas visibles a este simbolismo tradicional.
En la tradición nórdico‑aria en particular, el tema del "monte" (incluso en su realidad material: por ejemplo el Helgafell y el Krosslohar irlandés) se asocian a menudo al Walhalla, la residencia de los héroes y de los reyes divinizados, como también al Asgard, la residencia de los dioses o Ases, situada en el centro o polo de la tierra (en el Mitgard), que es calificado de "espléndido" -glitnir-, "tierra sagrada" -halakt land- y también, precisamente, de "montaña celeste" ‑himinbjorg'‑: altísima montaña divina sobre cuya cumbre, más allá de las nieblas, brilla una claridad eterna y donde Odín, desde el humbral Hlidskjalf vigila el mundo entero, el Asgard al cual los reyes divinos nórdico‑germánico refieren, de forma muy significativa, su origen y su residencia primordial([24]).
A título complementario, el "monte" simboliza en ocasiones el lugar donde desaparecen los seres llegados al despertar espiritual. Tal es, por ejemplo, el "Monte del Profeta" que, en el budismo de los orígenes, tiene habitantes subterráneos a los que llama "superhombres", "seres invencibles e intactos, que se han despertado a sí mismos, libres de todo lazo"([25]). Este simbolismo también está en correspondencia con la idea real e imperial. Basta recordar las leyendas medievales bien conocidas según las cuales Carlomagno, Federico I y Federico II desaparecieron en la "montaña" de la que, un día, se manifestarán de nuevo([26]). Pero esta residencia montañosa "subterránea" no es más que una imagen de la residencia misteriosa del "Rey del mundo", una expresión de la idea del "centro supremo".
Según las más antiguas creencias helénicas, los "héroes" son llevados a su muerte, no solo a una montaña, sino también a una "isla" que, en razón del nombre que en ocasiones se le atribuye ‑Leuke‑ corresponde, primeramente a la "isla blanca del Norte", de la cual la tradición hindú hace igualmente la estancia simbólica de los bienaventurados y la tierra de los "Vivientes": tierra donde reina Naravana, que "es fuego y esplendor"; corresponde también a esta otra isla legendaria donde, según algunas tradiciones extremo‑orientales, se alza el "monte" que está habitado por los hombres trascendentes, chen jn: solo llegando allí, los príncipes, como Yu, que tenían la ilusión de saber gobernar bien, aprendieron lo que era, en realidad, el buen gobierno([27]). Es importante señalar la indicación según la cual "no se llega a estas regiones maravillosas, ni por mar ni por tierra, sino que solo el vuelo del espíritu permite alcanzarla([28]). De todas formas, la "isla", por sí misma, aparece como el símbolo de una estabilidad, de una tierra que se separa de entre las aguas.
En las exégesis de los exagramas del emperador Fo‑hi, la noción de estos "hombres trascendentes", habitantes de la "isla", se confunde con la del rey([29]). Así esta nueva incursión entre los mitos de la Tradición permite constatar que el sentido de la realeza divina se encuentra confirmado por la convergencia y la equivalencia que se constata entre ciertos símbolos de la función real y los símbolos que bajo una forma diferente, se refieren a los estados trascendentes del ser y a una dignidad eminentemente iniciática.
El chakravarti, el soberano universal, además de ser "señor de la paz" es el señor de la "ley" (o del orden, rta) y de la justicia, es el dharmaraja. La "Paz" y la "Justicia" son otros dos atributos fundamentales de la realeza que se han conservado en la civilización occidental hasta los Hohenstaufen y Dante, aunque en una acepción donde el aspecto político cubre manifiestamente el sentido superior que se debía siempre presuponer([30]). Se encuentran igualmente estos atributos en la misteriosa figura de Melquisedek, rey de Salem, que no es, en realidad, más que una de las representaciones de la función del "señor universal". René Guenon ha señalado que en hebreo, mekki‑ tsedeq significa precisamente "rey de justicia", mientras que Salem, ciudad de la que es soberano ‑según la exégesis paulina([31])‑ no significa otra cosa que "paz". La tradición afirma la superioridad del sacerdocio real de Melquisedek sobre el de Abraham, y se puede citar el sentido profundo del hecho que Melquisedek mismo declare, en la enigmática alegoría medieval de los "tres anillos", que ni el cristianismo, ni el islam, saben cual es la verdadera religión, mientras que la ideología gibelina, se proclamó de la religión real de Melquisedek, contra la Iglesia. En cuando a los atributos paulinos de "sin padre, sin madre, sin genealogía", "sin principio, ni fin en su vida" del sacerdote real Melquisedek, indican, de hecho, ‑como el atributo extremo‑oriental del "hijo del Cielo", el atributo egipcio de "hijo de Ra" y así sucesivamente‑, la naturaleza supra‑individual e inmortal del principio de la realeza divina, según el cual los reyes, en tanto que reyes, no han nacido de la carne, sino de "lo alto" y son apariciones o "descensos" de un poder indefectible y "sin historia", que reside en el "mundo del ser".
A este nivel, "rey de justicia" equivale a la expresión ya citada de dharmaraja, "señor universal", de donde resulta que la palabra "justicia" debe ser entendida aquí en un sentido tan poco profano como la palabra "paz". En efecto, en sánscrito, dharma significa también "naturaleza propia", ley propia de un ser. Conviene pues referirse, aquí, a esta legislación primordial que ordena jerárquicamente "según la justicia y la verdad", todas las funciones y las formas de vida según la naturaleza propia de cada uno ‑svadharma‑ en un sistema orientado hacia un fin sobrenatural. Esta noción de "justicia" es por otra parte la de la concepción platónica del Estado, concepción que, más que un modelo "utopista" abstracto, debe ser considerado bajo varios aspectos como un eco de constituciones tradiciones de tiempos más antiguos. En Platón, la idea de justicia de la que el Estado debe ser la personificación, tiene precisamente una relación estrecha con el o cuique suum, el principio según el cual cada uno debe realizar la función correspondiente a su propia naturaleza. Así, el "Señor universal", en tanto que "Rey de justicia" ‑y cada realeza que encarna el principio en un área determinada‑ es también el legislador primordial, el fundador de las castas, el creador de las funciones y ritos, de este conjunto ético‑sagrado que es el Dharmanga en la India aria y, en las otras tradiciones, el sistema ritual local, con las normas correspondientes para la vida individual y colectiva.
Esto presupone, para la función real, un poder de conocimiento bajo la forma de visión realmente trascendente. "La capacidad de comprender a fondo y perfectamente las leyes primordiales de los vivientes" está, por lo demás, en el pensamiento extremo‑ oriental, en la base de la autoridad y del mando([32]). La "gloria" real mazdea, de la que ya hemos hablado, en tanto que hvorra‑i‑kayâni, es también una virtud de inteligencia sobrenatural([33]). Y si son los sabios quienes, según Platón([34]), deben dominar la cúspide de la jerarquía del verdadero Estado, la idea tradicional toma aquí una forma aun más neta. En efecto, por sabiduría o "filosofía" se intenta expresar la ciencia de "lo que es" y no de las formas sensibles ilusorias([35]), al igual que se entiende por "sabio" aquel que, en posesión de esta ciencia, teniendo el conocimiento directo de lo que tiene un carácter supremo de realidad y, al mismo tiempo, un carácter normativo, puede efectivamente decretar leyes conformes a la justicia([36]). Se puede concluir: "mientras los sabios no imperen en el Estado y aquellos que llamamos reyes no posean verdaderamente la sabiduría, y no converjan en el mismo fin poder político y sabiduría, los poseedores naturales que encarnan separadamente una y otra están impedidos por la necesidad; hasta entonces no habrá remedio para los males que aflijen a los Estados, ni a los del género humano"([37]).
([1])Cf. R. GUENON, Le Roi du Monde, París, 1927, donde se han reunido e interpretado perfectamente tradiciones de este tipo.
([2])En esta tradición, la "rueda" tiene también un significado "triunfal: su aparición en tanto que rueda celeste es el signo del destino de los conquistadores y dominadores: similar a la rueda, el elegido avanzará, dominando y conmoviendo (cf. la leyenda del "Gran Magnífico" en Dighanikâyo, XVII), mientras, en referencia a una función simultáneamente ordenadora, se puede recordar la imagen védica (Rg‑Veda, II, 23, 3) del "carro luminoso del orden (rta), terrible, que confunde los enemigos".
([7])V. MACCHIORO, Zagreus, Florence, 1931, pag. 41‑42; V. MAGNIEN, Les mystères d'Eleusis, París, 1929, pag. 196.
([8])V. MACCHIORO, op. cit., pag. 40; K. STOLL, Suggestion u. Hypnotismus in der Völkerpsychologie, Leipzig, 1904, pag. 104.
([15])Al igual que en la Antigüedad la fuerza fulgurante, simbolizada por el cetro roto y el uraeus faraónico, no era un simple símbolo, al igual que, numerosos astos del ceremonial de corte, en el mundo tradicional, no eran expresiones de adulación servil, sino que extraían su origen primero de sensaciones expontáneas despiertas en los sujetos por la virtus real. Cf., por ejemplo, la impresión provocada por una visita a un rey egipcio de la XIIª dinastía: "Cuando estuve cerca de su Majestad, me arrojé sobre mi rostro y perdí la conciencia de mí mismo en su presencia. El dios me dirigió palabras afables, pero fuí como un individuo aquejado de ceguera. Me faltó la palabra, los miembros me flaqueaban, no sentía el corazón en el pecho y conocí la diferencia existente entre vida y muerte" (G. MASPERO, Les contes populaires de l'Egypte ancienne, Paris, 1889, pag. 123 y sigs.). Cf. Mânavadharmashastra, VII, 6: "Como el sol (el rey) arde los ojos y los corazones y nadie sobre la tierra puede mirarlo a la cara".
([16])Esto permite comprender que no es por casualidad que los parsis y los iranios, en los tiempos más antiguos, no tuvieron altares ni templos, sino que sacrificaban a sus dioses sobre las cimas de las montañas (HERODOTO, 1, 131). Es igualmente sobre las montañas donde corrían las coribantes dionisiácas en éxtasis y, en algunos textos, el Buda compara el nirvana a una alta montaña.
([17])Yasht, XIX, 94‑96. En este mismo texto se explica (XIX, 48, sigs.) que el instinto y el apego a la vida ‑es decir, el lazo humano‑ impiden la posesión de la "gloria".
([19])Cf. Rg‑Veda, VIII, 48, 3 "Bebamos el soma, volvámonos inmortales, lleguemons a la luz, encontremos a los dioses". Es preciso notar también que el soma está relacionado, en esta tradición, al animal más simbólico de la realeza, el águila o el gavilán (IV, 18, 13; IV, 27, 4). El carácter inmaterial del soma se afirma en X, 85, 1‑5, donde se habla de su naturaleza "celeste" y donde se precisa que no puede ser obtenido más que triturando una cierta planta.
([23])Una montaña sobre la que se plantó un árbol celeste figura en la leyenda de Zaratustra, rey divino, que vuelve durante algún tiempo a la montaña, donde el "fuego" no le causa ningún perjuicio. El Himalaya es el lugar donde, en el Mahabharata, el príncipe Arjuna asciende para practicar ascesis y realizar cualidades divinas es aquí donde se vuelve también Yuddhisthira ‑ al cual fue dado el título ya citado de dharmarâja, "señor de la ley"‑ para realizar su apoteosis y ascender al carro celeste de Indra, "rey de dioses". En una visión, el Emperador JULIANO (Contra Eracl. 230d) es conducido a la cúspide de una "montaña elevada, donde el padre de todos los dioses a su trono"; allí, en medio de un "gran peligro", Helios, es decir la fuerza solar, se manifiesta en él.
([24])Cf. W. GOLTHER, Germ. Mythol., cit. pag. 90, 95, 200, 289, 519; E. MOOGK, Germanische Religionsgeschichte und Mythorogie, Berlín‑Leipzig, 1927, pag. 61‑62.
([25])Majhimonikâjo, XII. Parecidas desapariciones se encuentran a menudo en las tradiciones helénicas, chinas, islámicas y mejicanas (Cf. ROHDE, Psyche, Freiburg, 1898, v. I, pag. 70, sigs. 118‑129; REVILLE, Rel. Chin., cit., pag. 444).
([26])Cf. J. GRIMM, Deutsche Mythologie, Berlín, 1876, v. II, pag. 794 y sigs. y para ampliacions: EVOLA, El misterio del Grial y la idea imperial gibelina, Barcelona, 1975.
([29])Cf. MASPERO, Chine ant., pag. 432. Los Pen‑jen o "hombres trascendentes" viven en la región celeste de las estrellas fijas (G. PUINI, Taoismo, Lanciano, 1922, pag. 20 y sigs.), que en el helenismo, corresponde igualmente a la región de los inmortales (cf. MACROBIO, In Somn. Scip., I, II, 8). Las estrellas fijas, en relación a la regi'n planetaria y sublunar de la diferencia y del cambio, simbolizan la misma idea de "estabilidad" expresada por la "isla".
([30])Federico II reconoce en la "justicia" y en la "paz" el fundamento de todos los reinos (Constitutiones et Acta Publica Friederici secundi, en Mon. Germ., 1893‑6 v. II, pag. 365). En la Edad Media, la "justicia" se confundía a menudo con la "verdad" para indicar el rango ontológico del príncipe imperial (cf. A. de STEFANO, La idea imperiale di Federico II, Florencia, 1927, pag. 74). En los godos, la verdad y la justicia son considerados como virtudes reales por excelencia (M. GUIZOT, Essais sur l'hist. de France, París, 1868, pag. 266). Son supervivencia de la doctrina de los orígenes. En particular, sobre el emperador, en tanto que "justicia convertida en hombre", cf. KANTOROWICZ, Kaiser Friedrich, cit., pag. 207‑238, 477, 485.