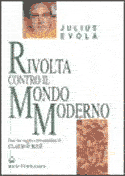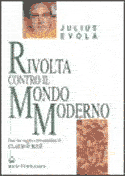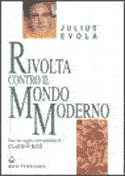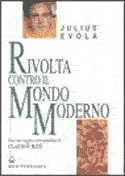Revuelta contra el Mundo Moderno (II Parte) 8. El ciclo heroico uranio-occidental
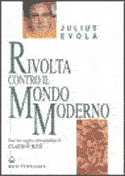
Bibioteca Julius Evola.- Evola penetra en este capítulo en el terreno propiamente histórico. Analiza los dos ciclos clásicos, especialmente en lo que identifica como su aspecto "heroico": el ciclo helénico y el ciclo romano. Si alguien aspira a conocer "lo mejor" del mundo clásico, estos son los aspectos más destacables. Es revelevante el hecho de que las fuentes de Evola en esta parte son los mejores estudios sobre la romanidad y el mundo clásico: Fuester de Coulanges y su "Ciudad Antigua". Evola identifica, así mismo, los aspecto sincréticos de estos ciclos en los que aparecen restos desfigurados y ecos de las civilizaciones del sur vencidas.
9.EL CICLO HEROICO‑URANIO OCCIDENTAL
a) El ciclo helénico
Si volvemos ahora nuestra mirada hacia Occidente, y en primer lugar a Hélade, constatamos que ésta se presenta bajo un doble aspecto. El primero corresponde a significados análogos a los que han presidido, tal como hemos visto, la formación de otras grandes tradiciones y son las de un mundo todavía no secularizado penetrado por el principio genérico de lo "sagrado". El segundo aspecto se refiere, por el contrario, a procesos que preludian el último ciclo, el ciclo humanista, laico y racionalista: y es precisamente a través de este aspecto que muchos "modernos" ven en Grecia el principio de su civilización.
La civilización helénica comporta, también, una capa más antigua, egea y pelasga, donde se vuelve a encontrar el tema general de la civilización atlántica de la edad de plata, sobre todo bajo la forma de demetrismo, con frecuentes interferencias de temas de un orden aun más bajo, ligados a cultos ctónico‑demoníacos. A esta capa se opone la civilización, propiamente helénica, creada por las razas conquistadoras aqueas y dorias. Se caracteriza por el ideal olímpico del ciclo homérico y por el culto del Apolo hiperbóreo, cuya lucha victoriosa contra la serpiente Python, sepultada bajo el templo apolíneo de Delfos (donde, antes del culto, existia el oráculo de la Madre, de Gea, asociada al demonio de las aguas, al Poseidón atlántico‑pelasgo), es un mito de doble sentido, que, por una parte, expresa un contenido metafísico y, de otra, la lucha de una raza de culto uranio contra una raza de culto telúrico. Es preciso considerar finalmente los efectos que entraña el emerger de nuevo del estrato originario, a saber, los diversos aspectos del dionisismo, del afroditismo, incluso del pitagorismo y de otras orientaciones ligadas al culto y al rito telúrico, con las formas sociales y costumbres correspondientes.
Estas constataciones se aplican igualmente, en una amplia medida, al plano étnico. Desde este punto de vista, se pueden distinguir, de forma general, tres estratos. El primero corresponde a residuos de razas completamente ajenas a las del ciclo nórdico‑occidental o atlántico, y por tanto, también a las razas indo‑europeas. El segundo elemento tiene probablemente por origen ramificaciones de la raza atlántico‑occidental, que, en tiempos antiguos, había ocupado una punta avanzada en el estanque Mediterráneo: se podría igualmente llamar paleo‑indo‑europea, teniendo sin embargo en cuenta, sobre el plano de la civilización, la alteración y la involución que ha sufrido. A este elemento se refiere esencialmente la civilización pelasga. El tercer elemento corresponde a los pueblos propiamente helénicos, de origen nórdico‑occidental, descendidos a Grecia en una época relativamente reciente (1). Esta triple estratificacion, la encontramos igualmente, con el dinamismo de las influencias correspondientes, en la antigua civilización itálica y es posible, que en Hélade, no sea ajena a las tres clases de la antigua Esparta: Espartiatas, Periecos e Ilotas. La tripartición, en lugar de la cuatripartición tradicional, se explica aquí por la presencia de una aristocracia que ‑al igual que se produce en ocasiones en la romanidad‑ tuvo un carácter sagrado al tiempo que guerrero: tal fue, por ejemplo, la estirpe de los Heráclidas y de los Geleontes, los "Resplandecientes", de las cuales el mismo Zeus o Geleón fue el fundador simbólico.
La diferencia que separa el mundo aqueo en relación a la civilización pelasga precedente (2) no se refleja solamente en el tono hostil con el cual los historiadores griegos se expresaron a menudo en relación a los pelasgos, y la relación que establecieron entre este pueblo y los cultos y las costumbres de tipo egipcio‑siríaco: como es un hecho, por el contrario, la afinidad tanto racial, como de costumbres y, en general, de civilización, de los aqueos y dorios con los grupos nórdico‑arios los celtas, germanos y escandinavos, así como con los arios de la India (3). La pureza desnuda de las líneas, la claridad geométrica y solar del estilo dórico, la esencialidad de una simplificación expresan algo deliberado, al mismo tiempo que la potencia de una primordialidad que se afirma ‑absolutamente‑ como forma y cosmos, frente al carácter caóticamente orgánico y ornamental de los símbolos animales y vegetales que se perciben en los vestigios de la civilización creto‑monoica; las luminosas representaciones olímpicas frente a las tradiciones de dioses‑ serpientes y de hombres‑serpientes, de demonios con la cabeza de asno y de diosas negras con cabeza de caballo, frente al culto mágico del fuego subterráneo o del dios de las aguas, dicen bastante claramente que fuerzas se reencontraron en Grecia en este acontecimiento prehistórico del cual uno de los episodios centrales es la caida del reino legendario de Minos, que gobierna sobre la tierra pelasga donde Zeus es un demonio ctónico y mortal (4), la negra Madre Tierra es la más grande y potente de las divinidades, donde domina el culto ‑siempre ligado al elemento femenino y quizás en relación con la decadencia egipcia (5)‑ de Hera, Hestia y Themis, las Cariátides y Nereidas, donde, en todo caso, el límite supremo no es otro que el misterio demétrico‑lunar, con trasposiciones ginecocráticas en el rito y las costumbres (6).
Este substrato pelasgo tuvo espiritualmente relaciones con las civilizaciones asiáticas del estanque mediterráneo y la empresa aquea contra Troya, que no pertenece solamente al dominio del mito,sino extraede él su sentido más profundo. Troya se encuentra esencialmente bajo el signo de Afrodita, diosa de la cual Astarté, Tanit, Ishtar y Militta son otras tantas reencarnaciones y son las "amazonas" emigradas en Asia quienes acuden en su ayuda contra los aqueos. Según Hesiodo, combatiendo contra Troya habría caido una parte de esta raza de héroes que el Zeus olímpico había predestinado a la reconquista de un estado de espiritualidad parecido a la espiritualidad primordial. Y Hércules, tipo particularmente dorio, enemigo eterno de la diosa pelasga Hera, que ha reconquistado el hacha simbólica bicúspide ‑Labus‑ usurpada por personages femeninos y por amazonas durante el ciclo pelasgo, aparece, en otras tradiciones, como conquistador de Troya y exterminador de los jefes troyanos. Cuando Platon (7) habla de la lucha de los ancestros de los helenos contra los atlantes, se trata aquí de un relato que, siendo mítico no es menos significativo, y refleja verosímilmente el aspecto espiritual de un episodio de luchas sostenidas por los ancestros nórdico‑arios de los aqueos. Entre las indicaciones análogas que se han conservado en el mito, se puede citar la lucha entre Atenea y Poseidón por la posesión del Atica. Poseidón parece haber sido dios de un culto más antiguo, suplantado por el de la Atenea olímpica. Se puede mencionar también la lucha entre Poseidón y Helios, dios solar que conquistó el itsmo de Corinto y Acrocorinto, que Poseidón había cedido a Afrodita.
Sobre un plano diferente, se encuentra en las "Euménides" de Esquilo un eco, igualmente simbólico, de la victoria de la nueva cilización sobre la antigua. En la asamblea divina que juzga a Orestes, asesino de su madre Clitemestra para vengar a su padre, aparece claramente el conflicto entre la verdad y el derecho viril, y la verdad y el derecho materno. Apolo y Atenea se alinean contra las divinidades femeninas nocturnas, las Erinias, que quieren vengarse en Orestes. El hecho de invocar el nacimiento simbólico de Atenea, opuesta a la maternidad sin esposo de las vírgenes primordiales, para afirmar que se puede ser padre sin madre, ilumina precisamente el ideal superior de la virilidad, la idea de una "generación" espiritual pura, separada del plano naturalista, donde dominan la ley y la condición de la Madre. Con la absolución de Orestes, triunfa una nueva ley, una nueva costumbre, un nuevo culto, un nuevo derecho ‑como lo constatan con lamentos el coro de las Euménides, las divinidades femeninas ctónicas con cabeza de serpiente, hijas de la noche, símbolos de la antigua era prehelénica. Y es significativo que Esquilo haya elegido precisamente como lugar para el juicio divino la colina de Ares, el dios guerrero, en la antigua ciudadela de las Amazonas que Teseo había destruido.
La concepción olímpica de lo divino es, entre los Helenos una de las expresiones más características de la "Luz del Norte": es la visión de un mundo simbólico de esencias inmortales luminosas, separadas de la región inferior de los seres terrestres y de las cosas sometidas al devenir, aun cuando, en ocasiones, se atribuya una "génesis" a algunos dioses; es una visión de lo sagrado analógicamente ligada a los cielos resplandecientes y las cumbres nevadas, como en los símbolos del Asgard édico y del Meru védico. La concepción del Caos como principio original, de la Noche y del Erebo como sus primeras manifestaciones y como principios de todas las generaciones ulteriores, comprendidas la de la Luz y del Día, de la Tierra o de la Madre universal anterior a su esposo celeste; toda la contingencia, enfin, de un devenir, de una muerte y de una transformación caóticas, introducida en las naturalezas divinas mismas, estas ideas, en realidad, no son helénicas: son temas que, en el sincretismo hesiódico, delatan el sustrato pelasgo.
Al mismo tiempo que el tema olímpico, Hélade conoció, bajo un aspecto particularmente típico, el tema "heroico". Igualmente distanciados de la naturaleza mortal y humana, los semi‑dioses participan de la "inmortalidad olímpica", aparecen, helénicamente, los héroes. Cuando no es por la sangre misma de un parestesco divino, es decir, una supra‑naturalidad natural, es la acción quien define y constituye al héroe dorio y aqueo. Su sustancia, como la de los tipos que derivaron en el curso de los ciclos más recientes, es enteramente épica. No conoce los abandonos de la Luz del Sur, el reposo en el seno generador. Es la "Victoria", Niké, quien corona al Hércules dorio en la residencia olímpica. Aquí vive una pureza viril que el "titánico" no alcanza. El ideal, en efecto, no es Prometeo, considerado por el heleno como un vencido en relación a Zeus quien aparece igualmente en varias leyendas, como el vencedor de los dioses pelasgos (8), el ideal es el héroe que resuelve el elemento titánico, que libera a Prometeo tras alinearse junto a los Olímpicos: es el Hércules antiginecocrático que destruye las Amazonas, hiere a la Gran Madre, se apropia de las manzanas de las Hespérides venciendo al dragón, rescata a Atlas ‑ya que no es en tanto que castigo sino como prueba que asume la función de "polo" y sostiene el peso simbólico del mundo hasta que Atlas le trae las manzanas‑, que, en fin, pasa definitivamente, a través del fuego, de la existencia terrestre a la inmortalidad olímpica. Las divinidades que sufren y que mueren para revivir luego como naturalezas vegetales producidas por la tierra, divinidades que personifican la pasión del alma anhelante y rota, son completamente ajenas a esta espiritualidad helénica original.
Mientras que el ritual ctónico, correspondietne a los estratos aborígenes y pelasgos, se caracteriza por el temor a las fuerzas demoníacas, por el sentimiento penetrante de una "contaminación", de un mal que es preciso alejar, de una desgracia que es preciso exorcisar, el ritual olímpico aqueo conoce solamente relaciones claras y precisas con los dioses concebidos de forma positiva como principios de influencias benéficas, sin ansiedad, casi con la familiaridad y la dignidad de un do ut des en el sentido superior (9). Incluso el destino, distintamente reconocido, que pesaba sobre la mayor parte de los hombres de la edad oscura ‑el Hades‑, no inspiraba angustia a esta humanidad viril. La contemplaba con rostro calmado. La melior spes de unos pocos se refería a la pureza del fuego, al cual se ofrecían ritualmente los cadáveres de los héroes y de los grandes en vistas a facilitar su liberación definitiva gracias a la incineración del cuerpo, mientras que el rito de restitución simbolica en el seno de la Madre Tierra, mediante la inhumación, era prácticado sobre todo por las capas prehelenicas y pelasgas (10). El mundo de la antigua alma aquea no conoció el pathos de la expiación y de la "salvación": ignoró los éxtasis y los abandonos místicos. Sin embargo, conviene separar aquí lo que está aparentemente unido restituyendo a sus orígenes antitéticos los elementos de los que se compone el conjunto de la civilización helénica.
En la Grecia posthomérica, aparecen los signos de una reacción de los estratos originales sometidos contra el elemento propiamente helénico. Temas telúricos propios de la civilización más antigua, más o menos destruida o transformada, resurgen, en la medida en que los contactos con las civilizaciones vecinas contribuyeron a reavivarlos. La crisis se sitúa, aquí también, entre el siglo VII y el VI. En esta época el dionisismo hace irrupción en Grecia y el hecho es tanto más significativo, en la medida en que fue sobre todo el elemento femenino quien abrió las vías. Ya hemos indicado el sentido universal de este fenómeno. Nos contentaremos con precisar que este sentido se conserva incluso cuando pasa del carácter salvaje de las formas tracias al Dionisos órfico helenizado que permanece siempre como un dios subterráneo, asociado a la Gea y al Zeus ctónico. Y mientras que, en el desencadenamiento y los éxtasis del dionisismo tracio, podía aun producirse la experiencia real de lo trascendente, se ve predominar poco a poco en el orfismo un pathos ya próximo al de las religiones de redención más o menos humanizadas. Además, a la doctrina olímpica de las dos naturalezas, sucede aquí la ceencia en la reencarnación, en donde el principio del cambio pasa al primer plano y se establece una confusión entre un elemento mortal presente en lo inmortal y un elemento inmortal presente en lo mortal.
Al igual que el hebreo se siente maldito por la "caida" de Adan, concebida como "pecado", el órfico expía el crimen de los Titanes que han devorado al dios. No concibiendo más que raramente la verdadera posibilidad "heroica", espera una especie de "Salvador" ‑que conoce la misma pasión de la muerte y de la resurrección que los dioses‑plantas y lo dioses‑años‑ la salvación y la liberación del cuerpo (11). Como se ha señalado justamente (12), esta "enfermedad infecciosa" que es el complejo de culpa, con el terror al castigo de ultratumba, con el impulso desordenado, nacido de la parte inferior y pasional del ser, hacia una liberación evasionista, fué siempre ignorada por los griegos en el curso del mejor período de su historia: es antihelénica y procede de influencias extranjeras (13). La misma observación se aplica a la "estetización" y a la sensualización de la civilización y de la sociedad griega ulterior, a la preponderancia de las formas jónicas y corintias sobre las formas dóricas.
Casi al mismo tiempo que la epidemia dionisíaca, tuvo lugar la crisis del antiguo régimen aristocrático‑sagrado de las ciudades griegas. Un fermento revolucionario altera, en sus fundamentos mismos, las antiguas instituciones, la antigua concepción del Estado, de la ley, del derecho y de la propiedad. Disociando el poder temporal de la autoridad espiritual, reconociendo el principio electivo e introduciendo instituciones progresivamente abiertas a las capas sociales inferiores y a la aristocracia impura de la fortuna (casta de los mercaderes: Atenas, Cumas, etc.) y, finalmente, a la plebe misma, protegida por tiranos populares (Argos, Corinto, Siciona, etc.) (14)‑ introduce el régimen democrático. Realeza, oligarquía, burguesía y para terminar, dominadores ilegítimos que extraen su poder de un prestigio puramente personal y apoyándose sobre el demos, tales son las fases de la involución que, tras haberse manifestado en Grecia, se repiten en la Roma antigua y se realizan luego en gran escala y de una forma total en el conjunto de la civilizacón moderna.
Es preciso ver, en la democracia griega, más que una victoria del pueblo griego, una victoria de Asia Menor, y, mejor aún, del Sur, sobre las capas helénicas originales, cuyas fuerzas se encontraban dispersas (15). El fenómeno político está estrechamente ligado a manifestaciones similares que tocan más directamente el plano del espíritu. Se trata de la democratización que sufrieron la concepción de la inmortalidad y la del "héroe". Si los misterios de Demeter en Eleusis, en su pureza original y su corte aristocrático, pueden ser considerados como una sublimación del antiguo Misterio pelasgo prehelénico, este sustrato antiguo se revela y domina de nuevo a partir del momento en que los misterios de Eleusis admitieron a no importa quien a participar en el rito que gozaba de la reputación de crear un "destino inigualable tras la muerte" (16), lanzando así un germen que el cristianismo debía llevar posteriormente a su pleno desarrollo. Es así como toma nacimiento y se difunde en Grecia la extraña idea de que la inmortalidad es una cosa casi normal para no importa que alma mortal; paralelamente la noción del héroe se democratiza hasta el punto de que en algunas regiones ‑por ejemplo en Beocia‑ se termina por considerar como "héroe" a hombres que ‑según una fórmula no desprovista de causticidad 17)‑ no tenían de heroico más que el simple hecho de estar muertos.
En Grecia, el pitagorismo traduce, bajo diversos aspectos, un retorno del espíritu pelasgo. A pesar de sus símbolos astrales y solares y aunque se puedan incluso percibir algunos ecos hiperbóereos, la doctrina pitagórica está esencialmente impregnada por el tema demetríaco y panteista (18). Es, en el fondo, el espíritu lunar de la ciencia sacerdotal caldea o maya el que se refleja en su visión del mundo como número y armonía, es el tema oscuro, pesimista y fatalista, del telurismo que se conserva en la concepción pitagórica del nacimiento terrestre como castigo e incluso en la doctrina de la reencarnación. Puede percibirse a que síntomas corresponde todo esto. El alma que perpetuamente se encarna, no es más que el alma sometida a la ley telúrica. El pitagorismo e incluso el orfismo, enseñando la reencarnación, muestran la importancia que conceden al principio telúricamente sometido al renacimiento, es decir a una verdad que es propia de la civilización de la Madre. La nostalgia de Pitágoras hacia los dioses del tipo demetríaco (tras su muerte, la morada de Pitágoras se convirtió en santuario de Demeter), el rango que las mujeres tenían en las sectas pitagóricas, donde figuraban incluso como iniciadoras, donde, hecho significativo, el rito funerario de la inicineración era prohibida y se tenía horror a la sangre, se convierten en esta perspectiva, en muy comprensibles (19). En semejante marco, la salida del "ciclo de los renacimientos" no pudo pues presentar un carácter mas sospechoso (es significativo, que en el orfismo la morada de los bienaventurados no esté sobre la tierra, como en el símbolo aqueo de los Campos Eliseos, sino bajo la tierra en compañía de los dioses inferiores) (20) carácter opuesto al ideal de inmortalidad propio de la "vía de Zeus", que alude a la región de "aquellos‑ que‑son", distanciados, inaccesibles en su perfección y su pureza como las naturalezas fijas del mundo uranio, de la región celeste donde domina, en las esencias estelares, exentas de mezcla, distintas y perfectamente ellas mismas, la "virilidad incorpórea de la luz". El consejo de Píndaro, de "no intentar convertirse en dios", anuncia ya la relajación del impulso heroico del alma helénica hacia la trascendencia.
No se trata aquí más que de algunas de los numerosos síntomas de esta lucha entre dos mundos, que no tuvo, en Hélade, conclusión precisa. El centro "tradicional" (21) del ciclo helénico se encuentra en el Zeus aqueo y el culto hiperbóreo de la luz en Delfos, y es en el ideal helénico de la "cultura" como forma, como cosmos que resuelve el caos en ley y claridad, junto a una aversión por lo indefinido, el sin‑límite, es en el espíritu de los mitos heróico‑solares, en fin, donde se conserva el elemento nórdico‑ario. Pero el principio del Apolo délfico y del Zeus olímpico no consigue formarse un cuerpo universal, ni vencer verdaderamente el elemento personificado por el demonio Python, cuya muerte ritual se rememoraba cada ocho años, o aun por la serpiente subterránea, que aparece en el ritual más antiguo de las fiestas olímpica de Diasia. Al lado de este ideal viril de la cultura como forma espiritual, al lado de los temas heroicos, traducciones especulativas del tema uránico de la religión olímpica, se insinuaron con tenacidad el afroditismo y el sensualismo, el dionisismo y el esteticismo, al mismo tiempo que se afirmaban el acento místico‑nostálgico de los retornos órficos, el tema de la expiación, la visión contemplativa demetriaco‑pitagórica de la naturaleza, el virus de la democracia y del antitradicionalismo.
Y si subsiste en el individualismo helénico algo del ethos nórdico‑ario, se manifiesta sin embargo aquí como un límite; este lo volverá incapaz de defenderse contra las influencia del antiguo sustrato que le hizo degenerar en un sentido anárquico y destructor. Esto se repetirá en diversas ocasiones sobre el suelo itálico, hasta el Renacimiento y jugará además un papel determinante en el ciclo bizantino. Es significativo que sea por la misma vía del Norte, recorrida por el Apolo délfico que se haya desarrollado, con el imperio de AlejandroMagno (22), el intento de organizar unitariamente Hélade. Pero el Griego no es bastante fuerte para la universalidad que implica la idea del Imperio. La polis, en el imperio macedónico, en lugar de integrarse, se disuelve. La unidad y la universalidad, favorecen aquí, en el fondo, lo que habían favorecido las primeras crisis democráticas y antitradicionales. Actúan en el sentido de la destrucción y nivelación y no de la integración de este elemento pluralista y nacional, que había servido de base sólida a la cultura y la tradición en el marco de cada ciudad. Es en esto donde se manifiesta precisamente el límite del individualismo y del particularismo griegos. La caida del imperio de Alejandro, imperio que habría podido significar el principio de una nueva afirmación contra el mundo asiático‑meridional, es pues debido solo a una contingencia histórica.En la decadencia de este imperio, la serena pureza solar del antiguo ideal helénico no es más que un recuerdo. La llama de la tradición se desplaza hacia otra tierra.
Hemos llamado la atención en varias ocasiones sobre la simultaneidad de las crisis que se manifestaron en el seno de diversas tradiciones entre el siglo VII y el V a. de J.C., como si nuevos grupos de fuerzas hubieran surgido, para derribar un mundo ya vacilante y dar nacimiento a un nuevo ciclo. Estas fuerzas, fuera de Occidente, fueron, amenudo, detenidas por reformas, restauraciones o nuevas manifestaciones tradicionales. En Occiente, por el contrario, se diría que estas fuerzas han conseguido romper el dique tradicional y abrirse un camino, es decir preparar la caida definitiva. Ya hemos hablado de la decadencia que se ha manifestado en el Egipto de los últimos tiempos, al igual que en Israel y en el ciclo mediterráneo‑ oriental en general, decadencia que debía alcanzar la Grecia misma. El humanismo ‑tema característico de la edad de hierro‑ se anunciaba mediante la aparición del sentimentalismo religioso y la disolución de los ideales de una humanidad virilmente sagrada. Pero el humanismo se abre resueltamente otras vías, en particular en Hélade, con el advenimiento del pensamiento filosófico y de la investigación física. Y a este respecto, ninguna reacción tradicional notable se manifiesta (23); se asiste por el contrario a su desarrollo regular, paralelamente al desarrollo de una crítica laica y antitradicional; fue como la propagación de un cáncer en los elementos sanos y anti‑seculares que subsisten aun en Grecía.
Aunque esto corra el riesgo de ser difícilmente concebible para el hombre moderno, históricamente es cierto que, la preeminencia del "pensamiento" es un fenómeno marginal y reciente, aun cuando sea anterior a la concepción puramente física de la naturaleza. El filósofo y el "físico" no son más que productos degenerados aparecidos en un estadio ya avanzado de la última edad, de la edad de hierro. Esta "descentralización" que, en el curso de las fases ya consideradas, separa gradualmente al hombre de los orígenes, debía finalmente hacer de él, en lugar de un ser, una existencia, es decir algo "que está fuera", una especie de fantasma, que tendrá sin embargo la ilusión de reconstruir en él solo la verdad, la salud y la vida. El tránsito del plano del símbolo al de los mitos, con sus personificaciones y su "estetismo" latente, anuncia ya, en Hélade, una primera caida de nivel. Más tarde, los dioses, ya debilitados por su transformación en figuras mitológicas, se convirtieron en conceptos filosóficos, es decir, abstracciones, o bien objetos de culto exotérico. La emancipación del individuo, en relación a la tradición, bajo la forma del "pensador", la afirmación de la razón como instrumento de libre crítica y de conocimiento profano, desembocaron normalmente en esta situación. Y es recisamente en Grecia donde se manifestaron, por primera vez, de una forma característica.
Es, naturalmente, mucho más tarde, durante el Renacimiento, que este fenómeno alcanzará su completo desarrollo. Igualmente, no es sino luego, con el cristianismo, que el humanismo, en tanto que pathos religioso, se convertirá en el tema dominante de todo un ciclo de civilización. La filosofía griega, por otra parte, estaba generalmente centrada a pesar de todo, menos sobre lo mental como solo elementos de naturaleza matafísica y misteriosófica, ecos de enseñanzas tradicionales. Por otra aprte, esta filosofía se acompaña siempre ‑incluso en el epicureismo y entre los cirenios‑ de una investigación de formación espiritual, de ascesis, de autarquía. Los "físicos" griegos, a pesar de todo, continuaron, en amplia medida, en hacer "telogía" y es preciso ser ignorante como algunos historiadores modernos para suponer, por ejemplo, que el agua de Thales o el aire de Anaximandro fueron identificados con los elementos materiales. Pero hay más: se intenta volver el nuevo principio contra sí mismo, en vistas de una reconstrucción parcial.
Sócrates, piensa que el concepto filosófico podía servir para dominar la contingencia de las opiniones particulares así como al elemento disolvente e individualista del sofismo y restablecer verdades universales y supra‑individuales. Este intento debía desgraciadamente conducir ‑por una especie de inversión‑ a la más fatal de las desviaciones: debía sustituir el pensamiento discursivo al espíritu, confundiendo con el ser una imagen que, aun teniendo la imagen del ser, pasa a ser, sin embargo, no‑ser, algo humano e irreal, pura abstracción. Y mientras que el pensamiento, en el hombre capaz de afirmar conscientemente el principio según el cual "el hombre es la medida de todas las cosas" y hacer un uso deliberadamente individualista, destructor y sofisticado, mostraba abiertamente sus carácteres negativos, hasta el punto de aparecer menos como un peligro que como el síntoma visible de una caida, el pensamiento que buscada por el contrario expresar lo universal y el ser en la forma que le es propia ‑es decir racional y filosóficamente‑ y a trascender a la ayuda del concepto, por una "retórica" (24), todo lo que es particular y contingente en el mundo sensible, este pensamiento constituye la seducción y la ilusión más peligrosa, el instrumento de un humanismo y, por ello, de un irrealismo mucho más profundo y más corruptor, que debía, luego, envolver completamente Occidente.
Lo que se llama el "objetivismo" del pensamiento griego, corresponde al apoyo que extrae aún, consciente o inconscientemente, del saber tradicional y de la actitud tradicional del hombre. Una vez desaparecido este apoyo, el pensamiento deviene su propia razón suprema perdiendo toda referencia trascendente y supraracional, para desembocar finalmente en el racionalismo y en el criticismo modernos.
Nos contentaremos con hacer brevemente alusión aquí a otro aspecto de la revolución "humanista" de Grecia, relativo al desarrollo hipertrófico, profano e individualista, de las artes y las letras. En relación a la fuerza de los orígenes es preciso ver aquí también una degeneración, una degradación. El apogeo del mundo antiguo corresponde al período donde, bajo la rudeza de las formas exteriores, una realidad íntimamente sagrada se traduce, sin "expresionismo", en el estilo de vida de los dominadores y los conquistadores, en un mundo libre y claro. Así, la grandeza de Hélade corresponde a lo que se ha llamado "la edad media griega" con su epos y su ethos, con sus ideales de espiritualidad olímpica y de transfiguración heroica. La Grecia civilizada, "madre de las artes", la que junto a la Grecia filosófica, los modernos admiran y sienten tan próxima, es la Grecia crepuscular. Esta fue muy netamente sentida por los romanos de los orígenes en quienes vivía aún, en estado puro, el mismo espíritu viril que el de la época aquea. Es así como se encuentra en un Caton (25) expresiones de desprecio por el genio nuevo de los hombres de letras y "filósofos". Y la helenización de Roma, bajo la forma de un proliferación humanista y casi iluminista de estetas, poetas, hombres de letras, eruditos, preludia, en muchos aspectos su decadencia. Tal es el sentido general del fenómeno, abstracción hecha, en consecuencia, de lo que el arte y la literatura griega conservaron a pesar de todo, aquí y allí, de sagrado, simbólico, independiente de individualidad del autor, conforme a lo que fueron el arte y la literatura en el seno de las grandes civilizaciones tradicionales y no cesaron de ser más que en el mundo antiguo degenerado y, más tarde, en el conjunto del mundo moderno.
b) El ciclo romano
Roma nace en el momento en que se manifiestan un poco por todas partes, en las antiguas civilizaciones tradicionales, la crisis de la que ya hemos hablado. Y si se hace abstracción del Sacro Imperio Romano, que corresponde, en amplia medida, a una recuperación de la antigua idea romana, Roma aparece como la última gran reacción contra esta crisis, el intento ‑victorioso durante un ciclo entero‑ de escapar a las fuerzas de la decadencia ya activas en las civilizaciones mediterráneas y organizar un conjunto de pueblos, realizando, bajo la forma más sólida y gradiosa, lo que el poder de Alejandro Magno no pudo conseguir más que durante un breve período
No puede comprenderse el significado de Roma, si no se percibe primeramente la diferencia que separa la línea central de su desarrollo de las tradiciones propias a la mayor parte de los pueblos de Italia entre los cuales Roma nació y se afirmó.
Tal como se ha señalado, se pretende que la Italia preromana estuvo habitada por etruscos, sabinos, oscos, sabelios, volscos, samitas y, en el sur, por fenicios, sículos, sacanios, inmigrados griegos, siríacos, etc. y he aquí como de golpe, sin que se sepa como ni porqué, estalla una lucha contra casi todas estas poblaciones, contra sus cultos, sus concepciones del derecho, sus pretensiones de poder político y aparece un nuevo principio que tiene el poder de sujetarlo todo, de transformar profundamente lo antiguo, testimoniando una fuerza de expansión provista del mismo carácter ineluctable que las grandes fuerzas de las cosas. El origen de este principio no se plantea nunca, o, si se habla, se habla en un plano empírico accesrio, lo que es peor, que no hablar en absoluto, de forma que los que prefieren detenerse ante el "milagro" romano como ante un hecho a admirar, antes que a explicar, toman la actitud más sabia. Tras la grandeza de Roma vemos, por el contrario, por nuestra parte, las fuerzas del ciclo ario‑occidenta y heroico. Tras su decadencia, vemos la alteración de estas mismas fuerzas. Es evidente que, en un mundo a partir de ahora mezclado y ya lejos de los orígenes, es preciso esencialmente referirse a una idea supra‑histórica, susceptible sin embargo, de ejercer, en la historia una acción formadora. Es en este sentido que se puede hablar de la presencia, en Roma, de un elemento ario y de su lucha contra las potencias del Sur. La investigación no puede tomar como base el simple hecho racial y étnico. Es cierto que en Italia, antes de las migraciones célticas y el ciclo etrusco, aparecerieron núcleos derivados directamnte de la raza boreal‑occidental que se opusieron a razas aborígenes, y a ramificaciones crepusculares de la civilización paleomediterránea de origen atlántico, teniendo el mismo significado que la aparición de los dorios y aqueos en Grecia. Subsisten las huellas de estos núcleos, sobre todo en materia de símbolos (por ejemplo en los descubrimientos de Val Camonica) relacionados manifiestamente con el ciclo hiperbóreo y la "civilización del reno" y del "hacha" (27). Es probable, además, que los antiguos latinos, en el sentido estricto del término, representaron una veta viviente o un resurgimiento de estos núcleos, que se habían mezclado, bajo formas diversas, con otras poblaciones itálicas. Pero, a parte de esto, hay que hacer, sobre todo referencia, al plano de la "raza del espíritu". Es el tipo de la civilización romana y del hombre romano que puede valer como un testimonio de la presencia y la potencia, en esta civilización, de la fuerza misma que estuvo en el centro de los ciclos heroico‑uranios de origen nórdico‑ occidental. Contra más dudosa es la homogeneidad racial de la Roma de los orígenes, tanto más tangible es la acción formadora que esta fuerza ejerció de forma decisiva y profunda sobre la material al cual se aplicó, asimilándola, elevándola y diferenciándola de lo que perteneció a un mundo diferente.
Son numerosos los elementos que atestiguan una relación entre las civilizaciones itálicas entre las cuales nació Roma y lo que se conservó de estas civilizaciones en la primera romanidad de una parte, y de otra, las variantes telúricas, afrodíticas y demetríacas de las civilizaciones telúrico‑meridionales (28).
El culto de la diosa, que Grecia debe sobre todo a su componente pelasga, constituyó verosímilmente la característica predominante de los sículos y los sabinos (29). La principal divinidad sabina era la diosa ctónica Fortuna, que reapareció bajo las formas de Horta, Feronia, Vesuna, Heruntas, Hora, Hera, y Junon, Venus, Ceres, Bona Dea, Demeter,y que no son, en el fondo, más que reencarnaciones del mismo principio divino (30). Es un hecho que los calendarios romanos más antiguos eran de carácter lunar y que los primeros mitos romanos eran muy ricos en figuras femeninas: Mater Matuta, Luna, Diana, la Egeria, etc. y que en las tradiciones relativas, especialmente, a Marte‑Hércules y Flora, a Hércules y Larentia, a Numa y a la Egeria, circula el tema arcaico de la dependencia de lo masculino en relación a lo femenino. Estos mitos se refieren sin embargo a tradiciones preromanas, como la leyenda de Tanaquil, de origen etrusco, donde aparece el tipo de mujer real asiático‑mediterránea, que Roma purifica luego de sus rasgos afrodítics y transforma en símbolo de todas las virtudes de las matronas (31). Pero semejantes transformaciones, que se impusieron a la romanidad en relación a lo que era incompatible con su espíritu, no impiden distinguir, bajo el estrato más reciente del mito, una capa más antiguo, perteneciente a una civilización opuesta a la romana (32). Este estrato se revela especialmente a través de algunas particularidades de la Roma antigua, tal como la sucesión real por vía femenina o el papel jugado por las mujeres en el ascenso al trono, especialmente cuando se trata de dinastías extranjeras o de reyes con nombres plebeyos. Es característico que Servio Tulio, llegase al poder gracias a una mujer; defensor de la libertad plebeya, habría sido, según la leyenda, un bastardo concebido en una de estas fiestas orgiásticas de esclavos que se relacionaban precisamente, en Roma, a divinidades de tipo meridional (Saturno ctónico, Venus y Flora) y celebraban el retorno de los hombres a la ley de la igualdad universal y de la promiscuidad, que es la de la Gran Madre de la vida.
Los etruscos y, en una amplia medida, los sabinos, presentan huellas de matriarcado. Como en Creta, las inscripcines indican a menudo la filición con el nombre de la madre y no el del padre (33) y, en todo caso, la mujer es especialmente honrada y goza de una autoridad, importancia y libertad particulares (34). Numerosos son las ciudades de Italia que tenían a mujeres por epónimos. La coexistencia del rito de la inhumación y de la icineración forma parte de numerosos signos que delatan la presencia de dos estratos superpuestos, correspondientes, probablemente, a una concepción urania y a otra concepción demetríaca del post‑mortem: estratos mezclados, pero que, sin embargo, no se confunden (35). El carácter sagrado y la autoridad de las matronas ‑matronarum sanctitas, mater princepts familiae‑ que se conservaron en Roma, no son, hablando con propiedad, romanas, sino que evidencian más bien la componente pre‑romana, ginecocrática, que está, sin embargo, subordinada, en la nueva civilización, al puro derecho paterno, y remitida en su lugar exacto. En otros casos, se constata, por el contrario, un proceso opuesto: el Saturno‑Cronos romano, aun conservando algunos de sus rasgos originales, aparece, de otra parte, como un demonio telúrico, esposo de Ops, la tierra. La misma precisión podría aplicarse a Marte y a los diversos aspectos, a menudo contradictorios, del culto de Hércules. Según toda probabilidad, Vesta es una transposición femenina, debida igualmente a la influencia meridional, de la divinidad del fuego, que tuvo siempre, entre los arios, un carácter masculino y uranio: transposición que termina finalmente asociando esta divinidad a Bona Dea, adorada como diosa de la Tierra (36) y celebrada secretamente de noche, con prohibición a todo hombre de asistir a este culto e incluso de pronunciar el nombre de la diosa (37). La tradición atribuye a un rey no romano, al sabino Tito Tatio, la introducción en Roma de los más importantes cultos telúricos, como los de Ops y Flora, Rea y Juno curis, de Luna, Cronos ctónico, Diana ctónica y de Vulcano e incluso el de los Lares (38): al igual que los Libros Sibilinos, de origen asiático‑ meridional, solidarios de la parte plebeya de la religión romana, la introducción de la Gran Madre y de otras grandes divinidades del ciclo ctónico tal como Dis Pater, Flora, Saturno y la tríada Ceres‑Liber‑Liera.
La fuerte componente prearia, egeo‑pelasga y en parte "atlántica" reconocible incluso desde el punto de vista étnico y filológico entre los pueblos que Roma encuentra en Italia, es por otra parte, un hecho comprobado, y la relación de estos pueblos con el núcleo romano original es absolutamente idéntico al que existe, en Grecia, entre los pelasgos y los estratos aqueos y dorios. Según cierta tradición, los pelasgos, dispersados, pasaron frecuentmente como esclavos a otros pueblos; en Lucania y el Brutium constituyeron la mayor parte de los Brutios, sometidos a sabelios y samitas. Es significativo que estos brutios se aliaron con los cartagineses, en lucha contra Roma, en el curso de uno de los episodios más importantes de las luchas del Norte contra el Sur; por ello fueron condenados a trabajos serviles. En India, tal como hemos visto, la aristocracia de los aryas se opone, en tanto que estrato ario dominador, a la casta servil aborigen. Se puede ver en Roma, con mucha verosimilitud, algo similar, en la oposición entre los patricios y los plebeyos y ‑según una afortunada expresión (39)‑ considerar a los plebeyos como los "Pelasgos de Roma". Inmumerables ejemplos muestras que la plebe romana se reclama princialmente del principio materno, femenino y material, mientras que el patriciado extrae del derecho paterno su dignidad superior. Es por esta parte femenina y material que la plebe entra en el Estado: consigue finalmente participar en el jus Quiritum, pero no en los atributos políticos y jurídicos ligados al carisma superior propio al patricio, al patrem ciere posse que se refiere a los ancestros divinos, divi parentes, que solo el patriciado posee, y no la plebe, considerado como compuesto por los que no son más que "hijos de la Tierra" (40).
Incluso sin querer establecer una relación étnica directa entre pelasgos y etruscos (41), estos últimos ‑de los que algunos estarían interesados en hacer a Roma, en varios aspectos, su deudora‑ presentan los rasgos de una civilización telúrica y, como máximo, lunar‑sacerdotal, que nada podría identificar con la línea central y el espíritu de la romanidad. Es cierto que los etruscos (como, por lo demás, los asirios y caldeos) conocieron, más allá del mundo telúrico de la fertilidad y de las Madres de la naturaleza, un mundo uranio de divinidades masculinas, cuyo señor era Tinia. Sin embargo, estas divinidades ‑dii consentes‑ son muy diferentes de las divinidades olímpicas: no poseen ninguna soberanía real, son como sombras sobre las cuales reina un poder oculto innombrable que pesa sobre todo y pliega todo bajo las mismas leyes: la de los dii supereriores et involuti. Así el uranismo etrusco, a través de este tema fatalista, es decir, naturalista, delata, al igual que la concepción pelasga de Zeus engendrado y sometido a la Estigia, el espíritu del Sur. Se sabe, en efecto, que según este, todos los seres, incluso los seres divinos, están subordinados a un principio que, al igual que el seno de la tierra, tiene horror a la luz y ejerce un derecho soberano sobre todos los que nacen a una vida contingente. Así reaparece la sombra de esta Isis que advierte: "Nadie podrá disolver lo que ella ha erigido en ley" (42) y de estas divinidades femeninas helénicas, criaturas de la Noche y del Erebo, encarnando el destino y la soberanía de la ley natural, mientras que el aspecto demoníaco y la brujería,‑que representaron, tal como hemos visto, un papel no despreciable en el culto etrusco, bajo formas que contaminan los temas y los símbolos mismos (43)‑ atestigua la influencia que ejercía en esta civilización el elemento preario, incluso bajo sus aspectos más bajos.
En realidad, tal como aparece en el tiempo de Roma, el etrusco tiene pocos rasgos comunes con el tipo heroico‑solar. No supo lanzar sobre el mundo más que una mirada triste y sombría; además del terror hacia la ultra‑tumba, pesaba sobre él el sentimiento de un destino y de una expiación que llegaba incluso hasta hacerle predecir el fin de su propia nación (44). La unión del tema del héroe con el de la muerte se encuentra en él de una forma característica: el hombre goza con un frenesí voluptuoso de la vida que huye vacilante entre los éxtasis donde afloran las fuerzas inferiores que siente por todas partes (45). Los jefes sacerdotales de los clanes etruscos ‑los lucumones‑ se consideraban a sí mismos como hijos de la Tierra, y es a un demonio telúrico, Tages (46), que la tradición atribuye el origen de la "Disciplina etrusca" o aruspicia, una de estas ciencias cuyos libros "producían miedo y horror" a los que penetraban en ellos y que, en el fondo, incluso bajo su aspecto más elevado, pertenecen al tipo de ciencia fatalista‑lunar de la sacerdotalidad caldea, pasada luego a los hititas y con la cual la ciencia de los arúspices delata evidentes analogías, incluso desde el punto de vista técnico de algunos de sus procedimientos (47).
El hecho que Roma pudiera acojer una parte de estos elementos más que al algo de la ciencia augural de la cual los patricios tenían el privilegio, hizo lugar a los arúspices etruscos y no desdeñó consultarlos, este hecho ‑incluso si no se tiene el cuenta el sentido diferente que las mismas cosas pueden tener cuando son integrados en el marco de una civilización diferente‑ revela un compromiso y una antítesis que permanecen frecuentemente latentes en el seno de la romanidad, pero que se manifestaron, sin embargo, en un cierto número de casos. En realidad, la revuelta contra los Tarquinos fue una revuelta de la Roma aristocrática contra la componente etrusca. La expulsión de esta dinastía era celebrada todos los años en Roma mediante una fiesta que recuerda aquella mediante la cual los iranios celebraban la Magofonía, es decir, la masacre de los sacerdotes medas que habían usurpado la realeza tras la muerte de Cambises (48).
El romano, aun temiéndolo, tuvo siempre desconfianza por el arúspice, casi como por un enemigo oculto de Roma. Entre los numerosos episodios que son, a este respecto, característicos, se puede citar el de los arúspices que, por odio a Roma, quieren que la estatua de Horacio Cloro sea enterrada. Esta es situada, a pesar suyo, en el lugar más elevado y, contrariamente a sus predicciones, se produjeron acontecimientos favorables para Roma. Acusados de traición, los arúspices fueron ejecutados.
Sobre este fondo de poblaciones itálicas originales, ligadas al espíritu de las antiguas civilizaciones meridionales, Roma se diferencia pues manifestando una nueva influencia que les es irreductible. Pero esta influencia no pudo desarrollarse más que a través de una lucha áspera, interior y exterior, a través de una serie de reacciones, adaptaciones y transformaciónes. En Roma se encarna la idea de la virilidad dominadora. Se manifiesta en la doctrina del Estado, de la auctoritas y del Imperium. El Estado, situado bajo el signo de las divinidades olímpicas (en particular del Júpiter capitolino, distanciado, soberano, sin genealogía, sin filiación y sin mitos naturalistas), no está separado, en el origen, de este "misterio" iniciático de la realeza ‑adytum et inicia regis‑ que fue declarado inaccesible para el hombre ordinario (49). El imperium es concebido en el sentido específico y no hegemónico y territorial, de poder, de fuerza mística y temible de mando, poseido no solo por los jefes políticos (en quien conserva su carácter intangible a pesar del carácter frecuentemente irregular e ilegítimo de las técnicas de acceso al poder) (50), pero también por el patricio y por el jefe de familia. Tal es la espiritualidad que reflejan el símbolo ario romano del fuego, la severidad del derecho paterno y, en general, un derecho que Vico pudo calificar en rigor de "heroico". En un dominio más exterior, inspiraba la ética romana del honor y de la fidelidad, tan intensamente vivida que caracterizó, según Tito Livio, al pueblo romano, mientras que el bárbaro se distinguía, por el contrario, por la ausencia de fides, por una subordinación a las contingencias de la "fortuna" (51). Lo que además es característico entre el romano de los orígenes, es una percepción de lo sobrenatural como numen ‑es decir, como poder‑ antes que como deus, donde es preciso ver la contrapartida de una actitud espiritual específica. No menos características son la ausencia de pathos, de lirismo y de misticismo respecto a lo divino, la exactitud del rito necesario y necesitante, la claridad de la mirada. Temas que corresponden a los del primer período védico, chino e iranio así como al ritual olímpico aqueo, por el hecho que se refieren a una actitud viril y mágica (52). La religión romana típica desconfía siempre de los abandonos del alma y de los impulsos devocionales, y refrena, en ocasiones por la fuerza, todo lo que aleja de esta dignidad grave que conviene a las relaciones de un civis romanus con un dios (53). Aunque el elemento etrusco intentaba ejercer su empresa sobre los estratos plebeyos, difundiendo el pathos de representaciones temibles del más allá, Roma, en su mejor parte, permanece fiel a la visión heroica, similar a la que conoció originalmente Hélade: tuvo sus héroes divinizados, o Semones, pero conoció también héroes mortales impasibles, a quienes el ultra‑tumba no inspiraba ni esperanza ni temor, nada que pueda alterar una conducta severa fundada sobre el deber, la fides, el heroismo, el orden y la dominación. A este respecto, el favor concedido por los romanos al epicureismo de Lucrecio es significativo, pues la explicación mediante causas naturales tiende igualmente a destruir el terror de la muerte y el miedo ante los dioses, a liberar la vida, a facilitarle la calma y la seguridad. Incluso en doctrinas de este tipo subsistía sin embargo una concepción de los dioses conforme al ideal olímpico: esencias impasibles y distanciadas que aparecen como un modelo de perfección para el Sabio.
Si, en relación a otros pueblos, tales como los griegos e incluso los etruscos, los romanos, en el origen, tenían casi una imagen de "bárbaros", tal falta de "cultura" oculta ‑como en algunas poblaciones germánicas del período de las invasiones‑ una fuerza más original, actuando según un estilo de vida en relación al cual toda cultura de tipo ciudadano presenta rasgos problemáticos sino incluso de decadencia y corrupción. Es así como el primer testimonio griego que se dispone en relación a Roma es el de un embajador que visitó el Senado romano, donde pensaba encontrar una reunión de bárbaros, pero afirmó haber estado "ante una asamblea de reyes" (54). Desde los orígenes, a través de vías invisibles, aparecieron en Roma signos secretos de "tradicionalidad", tales como el "signo del centro", la piedra negra de Rómulo situada a la entrada de la "vía sacra"; tales como el doce fatídico y solitario, que corresponde al número de halcones que aseguraron a Rómulo el derecho de dar su nombre a la nueva ciudad, el número de líctores y de vergas del fascio, donde se vuelve a encontrar en el hacha el símbolo incluso de los conquistadores hiperbóreos, en el número asignado por Numa a los ancilia, pignora imperii y a los altares del culto arcaico de Jano; tales como el águila que, consagrada a Júpiter, dios del cielo luminoso y al mismo tiempo insígnea de las legiones es también uno de los símbolos arios de la "gloria" inmortalizante, razón por la cual se piensa que es bajo la forma de un águila como el alma de los Césares se liberaba del cuerpo para pasar a la inmortalidad solar (55); tales como el sacrificio del caballo, que correspondía al ashvamedha de los arios de la India y muchos otros elementos de una tradición universal. A pesar de esto, será la epopeya, la historia misma de Roma, más que las teorías, las religiones o las formas de culto, quien expresará el "mito" más verdadero de Roma, y hablará de la forma más inmediata, a través de una serie de grandes símbolos esculpidos por el poder en el sustancia misma de la historia, de la lucha espiritual que forjó el destino y la grandeza de Roma. Cada fase de desarrollo de Roma se presenta en realidad como una victoria del espíritu heroico ario. Es con ocasión de las mayores tensiones históricas y militares cuando este espíritu brilló con el estallido más vivo, aun cuando Roma se encontraba ya alterada, especialmente a causa de influencias exógenas y del fermento plebeyo.
Desde los orígenes, algunos elementos del mito ocultan un sentido profundo e indican al mismo tiempo las dos fuerzas que están en lucha en Roma. Tal es el caso de la tradición según la cual Saturno‑Cronos, el dios real del ciclo de oro primordial, habría creado Saturnia, considerada tanto como ciudad como fortaleza, situada en el lugar donde Roma debía nacer, y habría sido considerado igualmente como una fuerza latente ‑latente deus‑ presente en el Latium (56). En lo que respecta a la leyenda del nacimiento de Roma, el tema de la pareja de antagonistas se anuncia ya con Numitor y Amulio, pareciendo incorporar éste el principio violento en su intento de usurpación en relación a Numitor, que corresponde, por su parte, en amplia medida, al principio real y sacro. La dualidad se vuelve a encontrar en la pareja Rómulo‑Remo. Se trata ante todo, aquí, de un tema característico de los ciclos heroicos; los gemelos habrían sido engendrados por una mujer, una virgen guardiana del fuego sagrado, a la cual se une un dios guerrero, Marte. Se trata, en segundo lugar, del tema histórico‑metafísico de los "Salvados de las aguas". En tercer lugar la higuera Ruminal, bajo la cual los gemelos se refugian, corresponde ‑en la antigua lengua latina ruminus, referido a Júpiter, designaba su cualidad de "alimentador"‑ al símbolo general del Arbol de la vida y al alimento sobrenatural que procura. Pero los gemelos son también alimentados por la Loba. Ya hemos indicado el doble sentido del simbolismo del Lobo: no solo en el mundo clásico, sino también en el céltico y nórdico, la idea del Lobo y la de la luz se encuentran a menudo asociados, si bien el Lobo está relacionado con el Apolo hiperbóreo mismo. Por otra parte, el Lobo expresa también un fuerza salvaje, algo elemental y desencadenado; hemos visto que en la mitología nórdica la "edad del Lobo" es la de las fuerzas elementales en revuelta.
Esta dualidad latente en el principio que alimenta a los gemelos, corresponde, en el fondo, a la dualidad de Rómulo‑Remo, similar a la dualidad de Osiris‑Seth, o a Caín‑Abel, etc. (57). Mientras que, en efecto, Rómulo, trazando los límites de la ciudad, da a este acto el sentido de un rito sagrado y de un principio simbólico de orden, límite y ley, Remo, por el contrario, ultraja esta delimitación y, por ello, es muerto. Tal es el primer episodio, que preludia una lucha dramática, lucha interior y exterior, espiritual y social, en parte conocida, en parte encerrada en símbolos mudos: el preludio del intento romano de hacer resurgir una tradición universal de tipo heroico en el mundo mediterráneo.
Ya la historia mítica del período de los reyes indica el antagonismo existente entre un principio heroico‑guerrero y aristocrático y el elemento correspondiente a los plebeyos, los "pelasgos de Roma", de la misma forma que a la componente lunar‑ sacerdotal y, étnicamente, etrusco‑sabina, antagonismo que se expresa incluso en términos de geografía mística con el Palatino y el Aventino.
Desde el Palatino Rómulo percibió el símbolo de los doce halcones que le conferían primacía sobre Remo, que, por su parte, se encontraba en el monte Aventino. Tras la muerte de Remo, la dualidad parece renacer, bajo la forma de un compromiso entre Romulo y Tatio, rey de los Sabinos, que practicaba un culto de preponderancia telúrico‑lunar. Y a la muerte de Rómulo estalla la lucha entre los albanos (estrato guerrero de tipo nórdico) y los sabinos. Según la antigua tradición itálica, es además sobre el Palatino que Hércules habría encontrado al buen rey Evandro (que elevará, sinificativamente, sobre el mismo Palatino, un templo a la Victoria) despues de haber matado a Caco, hijo del dios pelasgo del fuego ctónico, y elevado en su caverna, situada en el Aventino, un altar al dios olímpico (58). Este Hércules, en tanto que "Hércules triunfal" enemigo de Bona Dea, será altamente significativo ‑al igual que Júpiter, Marte y más tarde Apolo en tanto que "Apolo salvador"‑ del tema de la espiritualidad uranico‑viril romana en general, y será celebrado en ritos en los cuales se excluía a las mujeres (59). Por lo demás, el Aventino, el monte de Caco abatido, de Remo muerto, es también el monte de la Diosa, donde se alza el principal templo de Diana‑Luna, la gran diosa de la noche, templo fundado por Sevio Tulio, el rey de nombre plebeyo y amigo de la plebe. Este, en revuelta contra el patriciado sacro, se retira al Aventino; allí se celebrarán, en honor de Servio, las fiestas de los esclavos; es allí donde se crean otros cultos femeninos como los de bona Dea, Carmenta, y en el 392 el de Juno‑Regina ‑aportado por Veies vencido y que en el origen los romanos no apreciaban en absoluto‑ o de los cultos telúrico‑viriles, como el de Fauno.
A los reyes legendarios de Roma corresponde una serie de episodios de la lucha entre los dos principios. Tras Rómulo, transformado en "Heroe" bajo el nombre de Quirino ‑el "dios invencible" del que el mismo César se considera casi como una reencarnación (60)‑ reaparece, en la persona de Numa, el tipo lunar del sacerdote real etrusco‑pelasgo, dirigido por el principio femenino (la Egeria) y con el se anuncia la escisión entre el poder real y el poder sacerdotal (61). En Tulio Hostilio, por el contrario, se constatan los signos de una reacción del principio viril propiamente romano, opuesto al principio etrusco‑sacerdotal. Aparece, sobre todo, como el tipo de imperator, jefe guerrero, y si perece por haber ascendido al altar y hecho descender el rayo del cielo, como los sacerdotes solían hacer, esto puede significar, simbólicamente, un intento de reintegración sagrado de la aristocracia guerrera. A la inversa, con la dinastía etrusca de los tarquinos, son temas con preeminencia femenina y de la triranía favorecedora de los estratos plebeyos contra la aristocracia, los que se mezclan estrechamente en Roma (62).
La revuelta de la Roma patricia, en el 509 a. de JC. constituye un giro trascendental en la historia. Muerto Servio, expulsado el Segundo Tarquino, concluida la dinastía extranjera y roto el lazo con la civilización precedente, casi al mismo tiempo se produce la expulsión de los tiranos populares y la restauración doria en Atenas (510 a. JC). Tras esto, no interesa en absoluto seguir las luchas intestinas, los múltiples episodios de resistencia patricia y de usurpación plebeya en Roma. De hecho, el centro se desplaza gradualmente del interior hacia el exterior. Lo que es preciso considerar, son menos los compromisos a los cuales correspondieron algunas instituciones y algunas leyes hasta la época imperial, que este "mito" constituido, como hemos dicho por el proceso histórico de la grandeza política de Roma. En efecto, a pesar de la subsistencia o la infiltración, en la trama de la romanidad, de un elemento heterogeneo meridional, los poderes políticos en los que este elemento se había afirmado de forma más característica, fueron inexorablemente destruidos o plegados bajo una civilización diferente, antitética y de nivel más elevado.
Piénsese, en efecto, en la extraordinaria y significativa violencia con la cual Roma abatió los centros de la civilización precedente, sobre todo etrusca, a menudo hasta borrar casi enteramente todas las huellas de su poder, sus tradiciones e incluso su lengua. Como Alba, Veies ‑la ciudad de Juno Regia (63)‑ Tarquinia y Lucumonia fueron borradas una tras otra de la historia. Hay en ello un elemento fatídico, mas "activo" que pensado y querido, por una raza que conservó siempre, sin embargo, el sentimiento de deber a las fuerzas divinas su grandeza y su fortuna. Y Capua, centro de la debilidad y la opulencia meridional, personificación de la "cultura" de la Grecia estetizada, afrodítica, que había cesado de ser doria ‑de esta cultura que debía sin embargo seducir y debilitar a una gran parte del patriciado romano‑, Capua cae también. Pero es sobre todo en las guerras púnicas, en la forma muda de realidades y potencias políticas, que las dos tradiciones se vuelven a encontrar. Con el hundimiento de Cartago, la ciudad de la Diosa (Astarté‑Tanit) y de la mujer regia (Dido) que había intentado ya seducir al antepasado legendario de la nobleza romana, se puede decir, con Bachofen (64), que Roma desplaza el centro del Occidente histórico, le hacer pasar del misterio telúrico al misterio uránico, del mundo lunar de las madres al mundo solar de los padres. Y el germen original e invisible de la "raza de Roma", da forma íntimamente a la vida, con un ethos y un derecho que consolidan esta orientación a pesar de la acción incesante y sutil del elemento adverso. En realidad, la ley romana del derecho de los ejércitos conquistadores, unido a la idea mística de la victoria, representa la antítesis más neta en relación al fatalismo etrusco y a todos los abandonos contemplativos. Se afirma la idea viril del Estado, contraria a las formas hierático‑demetríacas, pero comportando sin embargo, en cada una de sus estructuras, la consagración propia a un elemento ritual y sagrado. Y esta idea fortifica el alma íntima, sitúa la vida entera sobre un plano netamente superior al de todas las concepciones naturalistas. El ascesis de la "acción" se desarrolla en las formas tradicionales, de las que ya hemos hablado. Penetra de un sentido de disciplina y de aspecto militar hasta las articulaciones de las asociaciones corporativas. La gens y la familia son constituidas según el derecho paterno más estricto: en el centro, los patres, sacerdotes del fuego sagrado, árbitros de justicia y jefes militares de su gens, de sus esclavos y de sus clientes, elementos fuertemente indivudalizados de la formación aristocrática del Senado. Y la civitas misma, que es la ley materializada, no es más que ritmo, orden y número. Los números místicos tres, doce, seis y sus múltiplos, están en la base de todas sus divisiones políticas (65).
Aunque no haya podido sustraerse a la influencia de los Libros Sibilinos, introducidos, parece, por el Segundo Tarquino, libros que representaban precisamente el elemento asiático mezclado a un helenismo bastardo y preparan el rito plebeyo, introduciendo, en el antiguo culto patricio cerrado, nuevos y equívocas divinidades, Roma supo reaccionar cada vez que el elemento enemigo se manifestaba abiertamente y amenazaba verdaderamente su realidad más profunda. Se ve así combatir a Roma contra las invasiones bácquico‑afrodíticas y proscribir las Bacanales; desconfiar de los misterios de origen asiático, que polarizaban en torno suyo un misticismo malsano; no tolerar los cultos exóticos, entre los cuales se deslizaba con insistencia el tema ctónico y el de las Madres, más que en la medida rigurosa en que no ejercían ninguna influencia perjudicial sobre un modo de vida virilmente organizado. La destrucción de los libros apócrifos de Numa Pompilio y el destierro de los "filósofos", particularmente de los pitagóricos, no son solo debidos a motivos políticos y contingentes. Tiene razones más profundas. Al igual que los residuos etruscos, el pitagorismo, cuya aparición en Grecia corresponde a una reminiscencia pelasga, puede ser considerado, por su reevocación nostálgica de figuras de diosas como Rea, Démeter y Hestia, por su espíritu lunar‑matemático, por su coloración panteista, por el papel espiritual que reconoce a la mujer, a pesar de la presencia de elementos de tipo diferente, como una ramificación de una civilización "demetríaca" purificada, en lucha contra el principio opuesto actuando entonces en tanto que espíritu invisible de la romanidad. Es significativo que los autores clásicos hayan visto una relación estrecha entre Pitágoras y los Etruscos (66) y que los comentarios proscritos de los libros de Numa Pompilio tendieran precisamente a establecer esta relación y a reabrir las puertas ‑ bajo las máscara de un pretendido tradicionalismo‑ a la influencia antitética, antiromana, pelasgo‑etrusca (67).
Otros acontecimientos históricos, que, desde el punto de vista de una metafísica de la civilización, tienen igualmente un valor de símbolos, son la caida del imperio isíaco de Cleopatra y la caida de Jerusalén: nuevos hitos de la historia interior de Occidente, que se realiza através de la dinámica de antítesis ideales reflejadas en las mismas luchas civiles, pues en un Pompeyo, en un Bruto, en un Casio y en un Antonio, se puede reconocer el tema del sur en el intento tenaz pero vano de frenar y vencer la nueva realidad (68). Si Cleopatra es un símbolo viviente de la civilización afrodítica, cuya influencia sufre Antonio (69), César encarna, por el contrario, el tipo ario‑occidental del dominador. Sus palabras fatídicas: "En mi linaje se encuentra la majestad de los reyes que, entre los hombres, resaltan por su potencia, y el carácter sagrado de los dioses, entre las manos de los cuales se encuentra el poder de los reyes" (70), anuncian ya la reafirmación, en Roma, de la más alta concepción del imperium. En realidad, ya con Augusto ‑que, a los ojos de la romanidad, encarnaba en numen y la aeternitas del hijo de Apolo‑Sol‑ se había restablecido unívocamente la unidad de los dos poderes, paralelamente a una reforma tendiente a poner de nuvo en vigor los principios de la antigua religión ritualista romana, frente a la invasión de los cultos y las supersticiones exóticas. Así se realiza un tipo de Estado que, extrayendo su legitimación de la idea olímpico‑solar, debía naturalmente tender a la universalidad. De hecho, la idea de Roma termina por afirmarse más allá de todo particularismo, no solo étnico, sino también religioso. Una vez definido el culto imperial, respeta y acoje, en una especie de "feudalismo religioso", a los diferentes dioses correspondientes a las tradiciones de todos los pueblos comprendidos en el ecumene romanano; pero, por encima de cada religión particular y nacional, era preciso atestiguar una fides superior, ligada precisamente al principio sobrenatural encarnado por el Emperador o por el "genio" del Emperador y simbolizado también por la Victoria en tanto que ser místico en la estatua hacia la cual el Senado se vuelve, cuando tomaba juramento de fidelidad.
En la época de Augusto, el ascesis de la acción, sostenida por el elemento fatídico, había creado un cuerpo suficientemente ampio para que la universalidad romana tuviera una expresión tangible y diera su carisma a un conjunto complejo de poblaciones y razas. Roma apareció como "generadora de hombres y de dioses", con "templos donde no se está lejos del cielo" y que, de diversos pueblos, había hecho una sola nación ‑"fecisti patriam diversis gentibus unam" (71). La paz augusta et profonda parece poco a poco alcanzar, como pax romana, los límites del mundo conocido. Fue como si la Tradición debiera renacer una vez más, en las formas propias de un "ciclo heroico". Pareció como si se hubiera puesto fin a la edad de hierro y se anunciara el retorno de la edad primordial, la edad del Apolo hiperbóreo. "La última edad de la profecia de Cumas ha llegado finalmente ‑cantaba Virgilio‑. He aquí que renace íntegro el gran orden de los siglos. La Virgen vuelve, Saturno vuelve, y una nueva generación desciende desde las alturas de los cielos ‑jam nova progenies coela demittitur alto‑. Dígnate, o casta Lucinia, ayudar al nacimiento del Niño, con el cual terminará la raza de hierro y se alzará sobre el mundo entero la raza de oro, y entonces, tu hermano, Apolo, reinará... La vida divina recibirá el Niño al que canto, y verá los héroes unirse a los dioses, y él mismo a ellos ‑ille deus vitam accipiet divisque videbit ‑ permixtos heroas et ipse videbitur illis" (72). Esta sensación fue tan importante que debía aun imponerse más tarde, elevar a Roma a la altura de un símbolo suprahistórico y hacer decir a los cristianos mismos que mientras Roma permaneciera salva e intacta, las convulsiones lamentables de la última edad no se temerán, pero que el día donde Roma caerá, la humanidad estará próxima a su agonía (73).