Revuelta contra el Mundo Moderno (II Parte) 10. Síncope de la tradición original. El cristianismo de los orígenes
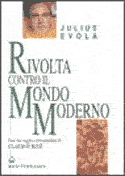
Biblioteca Julius Evola.- El título de este capítulo es suficientemente significativo. En él Evola aborda la naturaleza del cristianismo, definiéndola como contraria a la tradición y uno de los factores esenciales que provocaron el síncope de la tradicion romana. No será la única ocasión que Evola aborde el tema del cristianismo y su papel en la historia, sin embargo, es la única vez que encuadra el cristianismo dentro del contexto que le es propio: como una corriente de la espiritualidad del "sur". Sin embargo, hay que precisar que Evola se está refiriendo al "cristianismo primitivo". Su opinión en relación al catolicismo será diferente.
10
SINCOPE DE LA TRADICION ORIGINAL. EL CRISTIANISMO DE LOS ORIGENES
Es a partir de este momento cuando se inicia la pendiente.
En lo que precede, hemos subrayado los factores que en Roma jugaron el papel de fuerza central, en un desarrollo complejo, en el que otros elementos heterogéneos no pudieron influir más que de una forma fragmentaria, frente a lo que, actuando tras los bastidores de lo humano, dio a Roma su fisonomía específica.
Esta Roma aria que se había emancipado de sus raíces aborígenes atlantes y etrusco‑pelasgas, que había destruido, uno a uno, los grandes centros de la civilización meridional, que había despreciado las filosofías griegas y colocado en el índice a los pitagoricos, que, finalmente, había proscrito las bacanales y reaccionado contra las primeras vanguardias de las divinidades alejandrinas (persecuciones del 59, 58, 53, 50 y 40 antes de J.C.), la Roma sagrada, patricia y viril del jus, del fas y del mos está sometida en una medida creciente a la invasión de cultos asiáticos desordenados, que se insinúan rápidamente en la vida del Imperio, alterando sus estructuras. Se encuentran en este proceso los símbolos de la Madre, todas las variedades de las divinidades místico‑panteistas del Sur en sus formas más bastardas y alejadas de la claridad demetríaca de los orígenes, asociadas a la corrupción de las costumbres y de la virtus romana íntima, y, más aún, con la corrupción de las instituciones. Este proceso de desagregación terminó por alcanzar a la misma idea imperial, cuyo contenido sagrado se mantuvo, pero solo como un símbolo, arrastrado por una corriente turbulenta y caótica, como un carisma al cual apenas corresponde la dignidad de aquellos a los que unge. Histórica y políticamente, los representantes mismos del Imperio trabajaban en este momento en una dirección opuesta a la que hubiera precisado su defensa, su reafirmación en tanto que orden sólido y orgánico. En lugar de reaccionar, seleccionar, reunir los elementos supervivientes de la "raza de Roma" en el centro del Estado, para afrontar como convenía el choque de las fuerzas que afluían al Imperio, los Césares se entregaron a una obra de centralización absolutista y niveladora. El Senado perdió su autoridad y terminó por abolir la distinción entre ciudadanos romanos, ciudadanos latinos y la masa de otros sujetos, concediéndoles indistintamente la ciudadanía romana. Y se pensó que un despotismo apoyado sobre la dictadura militar, combinada con una estructura burocrático‑administrativa sin alma podía mantener el ecumene romano, prácticamente reducido a una masa desarticulada y cosmopolita. La aparición esporádica de figuras que poseyeron los rasgos de la grandeza evocadora de la antigua dignidad romana, que encarnaron, de alguna manera, fragmentos de la naturaleza sideral y de la cualidad "pétrea", que conservaron la comprensión de lo que había sido la sabiduría y recibieron en ocasiones, hasta el emperador Juliano, la consagración iniciática, no pudo oponer nada decisivo al proceso general de la decadencia.
El período imperial hace aparecer, en su desarrollo, esta dualidad contradictoria: de un lado una teología, una metafísica y una liturgia de la soberanía que tomaron una forma cada vez más precisa. Se continúa haciendo referencia a una nueva edad de oro. Cada César es aclamado con la expentate veni; su aparición tiene el carácter de un hecho místico ‑adventus augusti‑ marcada por prodigios en el orden mismo de la naturaleza, al igual que signos nefastos acompañan su decadencia. Es redditer lucis aeternae (Constancio Cloro), es el nuevo pontifex maximus, aquel que ha recibido del dios olímpico el imperio universal simbolizado por una esfera. Es a él a quien pertenece la corona irradiante del sol y el cetro del rey del cielo. Sus leyes son consideradas como santas y divinas. Incluso en el Senado, el ceremonial que le está consagrado tiene un carácter litúrgico. Su imagen es adorada en los templos de las diferentes provincias, incluso figura en las enseñas de las legiones, como punto de referencia de la fides y del culto de los soldados y símbolo de la unidad del Imperio (1).
Pero esto es como una veta de lo alto, un eje de luz en medio de un conjunto demoníaco, donde todas las pasiones, el asesinato, la crueldad, la traición se desencadenan poco a poco en proporciones más que humanas: un trasfondo que se convierte en cada vez más trágico, sangriento y desgarrador a medida que avanza el bajo Imperio, a pesar de la aparición esporádica de jefes duramente templados, capaces, a pesar de todo, de imponerse en un mundo que vacila y se derrumba. Era inevitable, en estas condiciones que llegara el momento en que la función imperial, en el fondo, no sobreviviera más que como una sombra de sí misma. Roma le sigue siendo fiel, casi desesperadamente, en un mundo sacudido por terribles convulsiones. Pero, en realidad, el trono estaba vacío.
A todo esto debía añadirse la acción del cristianismo.
Si bien no debe ignorarse la complejidad y heterogeneidad de los elementos presentes en el cristianismo de los orígenes, no se puede sin embargo desconocer la antítesis existente entre las fuerzas y el pathos que predominaron en él y el espíritu ario de la romanidad originaria. No se trata ya, en esta segunda parte de nuestra obra, de aislar los elementos tradicionales presentes en las diversas civilizaciones históricas: se trata más bien de descubrir que funciones han realizado, según que espíritu han actuado, las corrientes históricas contempladas en su conjunto. Así, la presencia de algunos elementos tradicionales en el cristianismo (y luego, en una mayor medida, en el catolicismo) no debe impedir reconocer el carácter destructor propio a estas dos corrientes.
En lo que concierne al cristianismo, se conoce ya la espiritualidad equívoca propia a la rama del hebraismo de la que originariamente nació, así como a los cultos asiáticos de la decadencia, que facilitaron la expansión de la nueva fé más allá de su centro de origen.
Por lo que se refiere al primer punto, el antecedente imnediato del cristianismo no es el hebraismo tradicional, sino más bien el profetismo y otras corrientes análogas, donde preponderaron las nociones de pecado y expiación, donde se expresa una forma desesperada de espiritualidad, y se sustituye el tipo guerrero del Mesias, emanación del "Dios de los ejércitos", con el tipo de "Hijo del Hombre" predestinado para servir de víctima expiatoria, el perseguido, la esperanza de los afligidos y de los marginados, objeto de un impulso confuso y extático del alma. Se sabe que es precisamente en un ambiente saturado por este pathos mesiánico, transformado en pandémico por la predicación profética y por los diferentes apocalipsis, que la figura de Jesucristo cobró forma y desarrolló su poder. Es concentrándose en ella como figura del Salvador, rompiendo con la "Ley", es decir, la ortodoxia hebraica, como el cristianismo, en realidad, debía recuperar los temas típicos del alma semita en general, que ya hemos tenido ocasión de analizar: temas característicos de un tipo humano desgarrado y particularmente adecuado para actuar como un virus antitradicional, sobre todo frente a una tradición como la romana. Con el paulismo, estos elementos fueron, de alguna manera, universalizados y puestos a actuar independientemente de sus orígenes.
En cuanto al orfismo, favoreció la aceptación del cristianismo en diversas zonas del mundo antiguo, no en tanto que antigua doctrina iniciática de los Misterios, sino como profanación de esta, solidaria con el ascenso de los cultos de la decadencia mediterránea, donde había cobrado forma igualmente la idea de "salvación", en el sentido simplemente religioso del término, y se había afirmado el ideal de una religión abierta a todos, ajena a todo concepto de raza, tradición y casta, es decir, dedicada, de hecho, a aquellos que no tienen ni raza, ni tradición, ni casta. En esta masa, junto a la influencia de los cultos universalistas de procedencia oriental, se intensificó una especie de necesidad confusa que fue creciendo hasta el momento en que el cristianismo jugó, por así decirlo, el papel de catalizador y centro de cristalización, de aquello que saturaba la atmósfera. Y no se trató ya a partir de ese momento, de una influencia confusa, sino de una fuerza precisa frente a otra fuerza.
Doctrinalmente el cristianismo se presenta como una forma desesperada de dioninismo. Habiéndose formado esencialmente en vistas de adaptarse a un tipo humano roto, utilizó como palanca la parte irracional del ser y, en lugar de las vías de elevación "heróica", sapiencial e iniciática, afirmó como medio fundamental la fe, un impulso del alma agitada y trastornada, desplazada confusamente hacia lo suprasensible. A través de sugestiones relativas a la llegada inminente del Reino, mediante imágenes evocadoras de una alternativa de salvación o condenación eterna, el cristianismo de los orígenes tendía a exasperar la crisis de este tipo humano y a reforzar el impulso de la fe hasta abrir una vía problemática hacia lo sobrenatural a través del símbolo de salvación y de redención del Cristo crucificado. Si, en el símbolo crístico, aparecen las huellas de un esquema inspirado en los antiguos Misterios, con referencias al orfismo y a corrientes análogas, es característico de la nueva religión el utilizar este esquema sobre un plano ya no iniciático, sino esencialmente afectivo y, como máximo, confusamente místico. Es por ello que, desde cierto punto de vista, es exacto decir que con el cristianismo, Dios se hizo hombre. Ya no estamos en presencia de una pura religión de la Ley como el hebraismo ortodoxo, ni de un auténtico Misterio iniciático, sino ante algo intermediario, un sucedáneo del segundo formulado de manera que pudiera adaptarse al tipo humano "roto" al que hemos aludido antes. Este se siente redimido de su abyección por la sensacion pandémica de la "gracia", animado por una nueva esperanza, justificado, liberado del mundo, de la carne y de la muerte (2). Todo esto representaba algo fundamentalmente ajeno al espíritu romano y clásico, es decir, en general, ario. Históricamente, esto significaba la preponderancia del pathos sobre el ethos, esta soteriología equívoca y emocional, que el alto porte del patriciado sagrado somano, el estilo severo de los juristas, de los Jefes de los ascetas paganos, había siempre combatido. Dios dejó de ser símbolo de una esencia exenta de pasión y de cambio, que crea una distancia en relación a todo lo que no es más que humano, ni el Dios de los patricio que se invocaba en pié, llevado a la cabeza de las legiones y encarnado en la figura del vencedor. Lo que se encuentra en primer plano, es más bien una figura que, en su "pasión" recupera y afirma, en términos exclusivistas ("Nadie va al Padre sino a través mío". "Yo soy el camino, la verdad y la vida") el motivo pelasgo‑dionisíaco de los dioes sacrificados, dioses que mueren y renacen a la sombra de las Grandes Madres (3). El mito mismo del nacimiento de la Virgen evidencia una influencia análoga y evoca el recuerdo de las diosas que, como la Gaia hesiódica, engendran sin esposo. El papel importante que debía jugar, en el desarrollo del cristianismo, el culto a la "Madre de Dios", a la "Virgen divina", es, a este respecto, significativo. En el catolicismo, Maria, la "Madre de los Dioses" es la reina de los ángeles y de los santos, del mundo y también de los infiernos; es igualmente considerada como la madre, por adopción, de todos los hombres, como la "Reina del mundo", "dispensadora de toda gracia". Conviene señalar que estas expresiones ‑desproporcionadas en relación al papel efectivo de María en el mito de los Evangelios‑ no hacen más que repetir los atributos de las Madres divinas soberanas del Sur pre‑ario (4). En efecto, si el cristianismo es esencialmente una religión de Cristo más que una religión del Padre, las representaciones, tanto del niño Jesús como del cuerpo de Cristo crucificado entre los brazos de la Madre divinizada, recuerdan netamente a los cultos del Mediterráneo oriental (5), en contraste con el ideal de las divinidades puramente olímpicas, exentas de pasión, distanciadas del elemento telúrico‑materno. El símbolo adoptado por la misma Iglesia fue el de la Madre (la Madre Iglesia). Y la actitud religiosa, en sentido eminente, es la del alma implorante, consciente de la indignidad de su naturaleza pecadora y de su impotencia frente al Crucificado (6). El odio del cristianismo de los orígenes por toda forma de espiritualidad viril, el hecho de que estigmatice, como locura y pecado de orgullo, todo lo que puede favorecer una superación activa de la condición humana, expresa netamente su incomprensión del símbolo "heróico". El potencial que la nueva fe supo engendrar entre los que sentían el misterio viviente de Cristo, del Salvador, y que extrajeron la fuerza necesaria para alimentar su frenesí de martirio, no impide que el advenimiento del cristianismo significase una caida, y determinase en su conjunto, una forma especial de desvirilización propia de los ciclos de tipo lunar‑ sacerdotal.
Incluso en la moral cristiana, la influencia meridional y no‑aria es muy visible. Sea como fuere, carece de importancia el que sea en relación a un Dios, y no a una diosa, como se afirma, espiritualmente, la ausencia de diferencia entre los hombres y se erige el amor como principio supremo. Esta igualdad revela esencialmente una concepción general, cuya variante es de "derecho natural" y que ya había logrado insinuarse en el derecho romano de la decadencia. Es la antítesis del ideal heroico de la personalidad, del valor unido a todo lo que un ser, diferenciándose, dándose una forma, adquiere por sí mismo en un orden jerárquico. Así, prácticamente, el igualitarismo cristiano, con sus principios de fraternidad, de amor, de reciprocidad colectivista, termina por constituir la base místico‑religiosa de un ideal social diametralmente opuesta a la pura idea romana. En lugar de la universalidad, verdadera solo en función de una cúspide jerárquica que no suprime, sino que implica y confirma las diferencias, surge en realidad el ideal de la colectividad, que se reafirmaba en el símbolo mismo del cuerpo místico de Cristo, conteniendo en germen una influencia regresiva e involutiva, que el catolicismo mismo a pesar de su romanización, no supo y no quiso superar jamás completamente.
Para valorar el cristianismo sobre el plano doctrinal, se invoca la idea de lo sobrenatural y el dualismo que afirma. Nos encontramos aquí, ante un ejemplo típico de la acción diferenciadora que puede ejecer un mismo principio según el uso que se haga de él. El dualismo cristiano deriva esencialmente del dualismo propio del espíritu semita y actúa en un sentido enteramente opuesto al de la doctrina de las dos naturalezas que estuvo, como hemos visto, en la base de todas las realizaciones de la humanidad tradicional. La rígida oposición cristiana del orden sobrenatural al orden natural ha podido tener, si se le considera de forma abstracta, una justificación pragmática, ligada a la situación especial, histórica y existencial de un tipo humano dado (7). Pero tal dualismo, en sí, se distingue netamente del dualismo tradicional, en tanto que no está subordinado a un principio o a una verdad superior y no reivindica un carácter relativo y funcional, sino, absoluto y ontológico. Los dos órdenes, natural y sobrenatural, así como la distancia que los separa, son hipóstasis, hasta el punto de comprometer todo contacto real y activo. De ahí resulta que respecto al hombre (y aquí igualmente bajo la influencia de un tema hebraico), toma forma la noción de la "criatura", separada de Dios en tanto que "creador" y ser personal, por una distancia esencial y que además esta distancia se exaspera, al acentuarse la idea, igualmente hebraica, del "pecado original". De este dualismo se desprende en particular la concepción, de todas las manifestaciones de influencias suprasensibles bajo la forma pasiva de "gracia", de "elección" y de "salvación", así como el desconocimiento, frecuentemente ligado, como hemos dicho, a una verdadera animosidad, de toda posibilidad "heroica" en el hombre, con su contrapartida: la humildad, el "temor de Dios", la mortificación, la oración. La palabra de los Evangelios relativa a la violencia con que la puerta de los Cielos puede ser forzada, y la idea de "Vosostros sois dioses", davídica, apenas tuvieron influencia en el pathos preponderante en el cristianismo de los orígenes. Es evidente que el cristianismo, en general, ha universalizado, vuelto exclusivos y exaltado la vía, la verdad y la actitud que no convienen más que a un tipo humano inferior o a estas bajas capas de la sociedad para las cuales fueron concebidas formas exotéricas de la Tradición. Tal es uno de los signos característicos del clima de la "edad oscura", del Kali‑ yuga.
Todo esto concierne a las relaciones del hombre con lo divino. La segunda consecuencia de este dualismo cristiano fue la "desacralización" y la "desanimación" de la naturaleza. El "supranaturalismo" cristiano tuvo como consecuencia que los mitos naturales de la antiguedad, una vez por todas, dejaran de ser comprendidos. La naturaleza cesó de ser algo vivo, se rechazó y estigmatizó como "pagana" la visión mágico‑simbólica de esta, visión sobre la cual se fundaban las ciencias sacerdotales. Tras el triunfo del cristianismo, estas degeneraron rápidamente, salvo el pálido residuo que debía corresponder, más tarde, a la tradición católica de los ritos. La naturaleza se convirtió en algo extraño, sino incluso diabólico. Y esto sirvió a su vez de base para la formación de un ascesis típicamente cristiano, de carácter monástico, mortificación, enemiga del mundo y de la vida, en completa oposición con la forma de sentir clásica y romana.
La tercera consecuencia concierne al dominio político. Principios tales como: "Mi reino no es de este mundo" y "dad al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios" atacaban directamente el concepto de la soberanía tradicional y esta unidad de los dos poderes que había sido, formalmente al menos, reconstituida en la Roma imperial. Tras Cristo ‑afirmará Gelasio I‑ ningún hombre pude ser rey y sacerdote; la unidad del sacerdocio y la realeza, en la medida en que es reivindicada por un monarca, es una trampa diabólica, una contracción de la verdadera realeza sacerdotal que no pertenece más que a Cristo (8). Es precisamente sobre este punto que el contraste entre la idea cristiana y la idea romana da lugar a un conflicto abierto. En la época en que el cristianismo se desarrolla, el Panteón romano se presentaba de tal manera, que incluso el culto al Salvador cristiano habría podido, finalmente, encontrar su lugar entre los otros dioses, a título de culto particular cismáticamente salido del hebraismo. Como hemos dicho, era lo propio de la universalidad imperial ejercer una función superior unificadora y ordenadora, más allá de todo culto especial, que no tenía necesidad de negar. Pedía, sin embargo, un acto que atestiguara una fides, una lealtad supra‑ordenada, respecto al principio de lo alto encarnado por el representante del Imperio, el Augusto. Es precisamente este acto ‑el rito de la ofrenda sacrificial ante el símbolo imperial‑ que los cristianos rechazaban realizar, declarándolo incompatible con su fe. Y tal es la única razón de esta epidemia de "mártires" que debió parecer al magistrado romano como una pura locura.
Mediante esta actitud, la nueva creencia, por el contrario, se evidenciaba. Frente a una universalidad, se afirmaba otra, universalidad opuesta, fundada sobre la fractura dualista. La concepción jerárquica tradicional según la cual, todo poder venía de lo alto y el lealismo tenía una sanción sobrenatural y un valor religioso, estaba unido a la base. En este mundo del pecado, no había lugar para una civitas diaboli; la civitas Dei, el Estado divino, se encuentra sobre un plano separado, se resuelve en la unidad de aquellos que una aspiación confusa lleva hacia el más alla, que, en tanto que cristianos, no reconocen más que a Cristo como jefe y esperan que se alce el último día. Incluso allí donde esta idea no se transforma en un virus directamente subversivo y derrotista, allí donde le da al César "lo que le pertenece", la fides pasa a estar desacralizada y secularizada: no tuvo más que el valor de una obediencia contingente respecto a un simple poder temporal. La palabra paulista, según la cual "todo poder viene de Dios" estuvo siempre desprovista de significado verdadero.
Si el cristianismo afirma el principio de lo espiritual y de lo sobrenatural, este principio debía actuar, históricamente, en el sentido de una disociación, sino incluso de una destrucción. No representa algo apto para galvanizar lo que, en la romanidad, se había materializado, sino algo heterogéneo, una corriente diferente que favoreció el que a partir de ese momento Roma, no fuera romana y las fuerzas que la Luz del Norte había sabido dominar durante un ciclo entero, se desataran. Sirvió para cortar los últimos contactos y acelerar el fin de una gran tradición. Es con razón que Rutilius Namatianues considera a hebreos y cristianos como enemigos comunes de la autoridad de Roma, los primeros por haber expandido, más allá de la Judea sometida por las legiones, entre las gentes de Roma, un contagio fatal ‑ excisae pestis contagia‑, los otros por haber destilado un veneno alterador tanto del espíritu como de la raza‑ tunc mutabantur corpora, ninc animi (9). Aquel que considera los testimonios enigmáticos de los símbolos, no puede por menos que sorprenderse por el lugar que ocupa el asno en el mito de Jesus. No solo el asno figura junto al niño Jesús, sino que es también sobre un asno que la Virgen y el niño divino huyen y es sobre un asno, sobre todo, que Cristo hace su entrada triunfal en Jerusalén. El asno es el símbolo tradicional de una fuerza de disolución de "lo bajo". Es, en Egipto, el animal de Seth, el cual encarna precisamente esta fuerza, tiene un carácter anti‑solar y se relaciona con "los hijos de la revuelta impotente"; es en India, la montura de Mudevi, que representa el aspecto demoníaco de la divinidad femenina; y es, como se ha visto, en el mito helénico, el animal simbólico que, en la llanura del Leteo, roe eternamente el trabajo de Oknos, y se encuentra asociado a una divinidad femenina de naturaleza ctónica e infernal: Hécate (10).
Este simbolo podría pues ser considerado como un signo secreto de la fuerza que se asocia al cristianismo de los orígenes y a la cual debió, en parte, su triunfo: la fuerza que emerge y asume un papel activo cada vez que, en una estructura tradicional, lo que corresponde al principio del "cosmos" vacila, se desintegra, pierde su potencia original. El advenimiento del cristianismo, en realidad, hubiera sido imposible, si las posibilidades vitales del ciclo heróico romano no hubieran estado agotadas, si la "raza de Roma" no hubiera estado ya postrada en su espíritu y en sus hombres (como los muestra el fracaso del intento restaurador del emperador Juliano), si las tradiciones antiguas no se hubieran oscurecido y si, en medio de un caos étnico y de una desintegración cosmopolita, el símbolo imperial no hubiera sido corrompido reduciéndolo, como hemos dicho, a una simple supervivencia, en medio de un mundo en ruinas.
0 comentarios