Los hombres y las ruinas. Capítulo V. Bonapartismo - Elitismo - Maquiavelismo
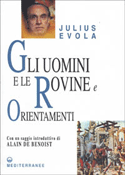
Se debe a R. Michels así como a J. Burham, quien tomó las ideas del primero, haber definido el bonapartismo como una categoría particular del mundo político moderno. El fenómeno del bonapartismo es presentado por estos autores como una de las consecuencias a las cuales llega, en circunstancias determinadas, el principio democrático de la representación popular, es decir el criterio político del número y de la mese pura. En su obra titulada "Sociología del partido político en le democracia moderna", Michels había indicada ya les causas, tanto técnicas como psicológicas en virtud de las cuales "la ley de hierro de las oligarquías" se reafirma también en el marco de no importa qué sistema de representación democrática. Es fatal, en efecto, que al margen de las instituciones formales y de las doctrinas democráticas, el poder efectivo, en las democracias pase finalmente e manos de una minoría, de un pequeño grupo que, de hecho, se vuelve más o menos independiente de las mesas, una vez haya conseguido llegar al poder gracias a ellas. El único rasgo distintivo reside en la idea de que la oligarquía, en este caso, representaría al "pueblo", expresaría su voluntad, la idea a la cual se refiere la famosa fórmula del "autogobierno del pueblo". Se trata de una ficción, de un mito que aparece cada vez más ilusorio a través de los desarrollos que llevan hasta el bonapartismo.
Nuestros dos sociólogos hacen observar que una vez admitido el principio de la representación, el bonapartismo, aunque sea la antítesis de la democracia, puede considerarse como su última consecuencia. Es un despotismo fundado sobre una concepción democrática que niega, de hecho, pero que, teóricamente, lleva a su realización. Examinamos más lejos la ambigüedad que resulta en cuanto a la figura y al tipo del jefe.
En su obra titulada The Machiavellans, Burham no se equivoca en considerar el bonapartismo como una tendencia general de los tiempos modernos. Se orienta en efecto hacia formas de gobierno donde un pequeño número de dirigentes, incluso un solo jefe, pretenden representar el pueblo, hablar y actuar en su nombre. Y ya que personifica la voluntad del pueblo concebida como ultima ratio político, el jefe, dice Burham, termine por arrogarse una autoridad sin límites y por considerar que todos los cuerpos políticos intermedios y todos los órganos del Estado dependen enteramente del poder central, que, representa legítimamente al pueblo en exclusiva. Regímenes de este tipo recibieron a menudo la consagración de le legitimidad democrática gracias a la técnica del plebiscito. Una vez se ha alcanzado ese estadio, utiliza la fórmula del "autogobierno del pueblo" u otras equivalentes ("la voluntad de la nación", la "dictadura del proletariado", la "voluntad de la revolución", etc.) para destruir o limitar los derechos individuales y estas libertades particulares que, en su origen, y sobre todo en sus interpretaciones liberales, eran precisamente inseparables del concepto de democracia. Es por ello que, según Burham, el jefe bonapartista puede ser, en teoría, considerado como la quintaesencia del tipo democrático; cuando su despotismo se ejerce, es como si el pueblo omnipotente se guiase y disciplinase a sí mismo. Estas autocracias modernas se forman al son de himnos a los "trabajadores", el "pueblo", o a la "nación". El "siglo del pueblo", el "Estado del pueblo", la 'sociedad sin clases", o el "socialismo nacional", dice además Burham, son otros tantos eufemismos o coberturas que no significan en realidad más que el "siglo del bonapartismo". No es sorprendente que, partiendo de aquí, cuando los ritmos se aceleran y las estructuras se estabilizan, llegue a alcance la línea recta que conduce hacia el totalitarismo.
Se conocen los precedentes históricos del bonapartismo: les tiranías populares, en la Grecia antigua, en la decadencia de los regímenes aristocráticos; los tribunos de la plebe; diversas figures de príncipes y también de condottieros en la época renacentista. En todos estos casos se constata la presencia de una autoridad y de un poder privados de cualquier concepción superior y este carácter se acentúa todavía más en las formas modernas, donde los dirigentes aceptan, más aún que en cualquier otra época anterior, hablar y actuar exclusivamente en nombre del pueblo, de la colectividad, incluso cuando el resultado práctico es un despotismo auténtico y un régimen de terror.
Otto Weininger ha presentado al gran político, a la vez como un déspota y como un adorador del pueblo, como un hombre que no sólo prostituye sino que, además, él mismo es prostituido. Ciertamente, este juicio no podría ser aplicado, sin abusar, a todos los tipos de jefes políticos, pero se refiere esencialmente al fenómeno que nos interesa. No se encuentra aquí sino una inversión efectiva de la polaridad: el jefe no se valoriza más que refiriéndose a lo colectivo, a le masa, estableciendo una relación esencial con lo bajo. Es precisamente por ello que no se sale, a pesar de todo de la democracia. Por el contrario. Mientras que el concepto tradicional de soberanía y de autoridad implicaba precisamente una distancia, y era -precisamente el sentimiento de la distancia lo que inspiraba veneración, respeto y una disposición natural a la obediencia y a la lealtad respecto al jefe, todo esto pese ahora al sentido inverso: de un lado del poder, abolición de la distancia, de otro, aversión e la distancia. El jefe bonapartista es, quiere ser un "hijo del pueblo", incluso cuando, de hecho, no he salido de él. Ignora el principio según el cual, más lo bajo es grosero, más la cúspide debe encontrarse alta. Presa del complejo de "popularidad", desea tener en todas las manifestaciones de la masa el sentimiento, incluso ilusorio, de que el pueblo le sigue y lo aprueba. Aquí es el superior quien tiene necesidad de lo inferior para probar el sentimiento de su valor, y no el contrario como sería lo normal. La contrapartida es que, al menos en la fase ascendente, de la conquista del poder, el prestigio de un jefe así está ligado al sentimiento que tiene la masa que le es próxima de que "es uno de los nuestros". En una situación así el poder "anagógico" (el de llevar hacia lo alto), esencia suprema y razón de ser de todo verdadero sistema de jerarquías, se encuentra a priori excluido y solo permanece como verdadera le definición formulada por Weininger no sin rudeza: una prostitución recíproca.
Para aclarar este punto, reconocemos primeramente que un poder cualquiera para durar, tiene siempre necesidad de la base que constituye un sentimiento colectivo; directa o indirectamente, debe encontrar el medio de atraer a ciertas capas sociales. Pero esto, en la situación que acabamos de exponer presenta un carácter bastante particular. Facultades muy diferentes del ser humano son estimuladas en los fenómenos políticos, según la naturaleza de lo que podríamos llamar el "centro de cristalización" correspondiente. En otros términos, aquí como en otras partes, reina le ley de las afinidades colectivas, que puede formularse así: "Lo semejante despierta a lo semejante, lo semejante atrae a los semejante, lo semejante se une con lo semejante". La naturaleza del principio sobre el cual se funda, en los diversos casos, la auctoritas es muy importante, precisamente porque es como la piedra angular de las afinidades colectivas, al mismo tiempo que el factor determinante del proceso de cristalización. El proceso presenta un carácter "anagógico" y tiene como consecuencia la realización del individuo cuando el centro del sistema, su símbolo fundamental, es de tal naturaleza que precisa hacer un llamamiento a las facultades y a les posibilidades más altas del ser humano, para despertar y mover tales facultades refiriéndose, obteniendo así el reconocimiento y la adhesión de la colectividad. Existe pues una diferencia esencial entre la adhesión sobre la cual se funda un sistema político de carácter guerrero, heroico, feudal, o bien con fundamento espiritual y sagrado, y la que tiene el favor de movimientos que llevan el poder a un tribuno de la plebe o a un jefe bonapartista. Para nosotros este último caso tiene un aspecto negativo ya que el jefe se dirige a las capas más bajas, casi "prepersonales", del ser humano, les explota y engaña; tiene interés en que toda forma más alta de sensibilidad se encuentre, por lo mismo inhibida. Es también la razón por la cual el jefe aquí se presenta democráticamente como "hijo del pueblo", y no como el representante de una humanidad más realizada, que afirme un principio superior. El fenómeno tiene pues un carácter regresivo en cuanto a los valores de la personalidad. Estos movimientos o sistemas colectivos, tienden a empequeñecer al individuo, no mediante el ejercicio de tal o cual libertad exterior -cosa que, en el fondo, tiene poca importancia- como en su libertad interior, en la libertad del "Yo", frente a la parte inferior del ser, que el clima general, del que acabamos de hablar, hace aflorar, adula y alimenta.
En segundo lugar, la situación es muy diferente si el reconocimiento y el prestigio se fundan sobre promesas o, por el contrario, sobre exigencias. En las fórmulas más bajas de la democracia moderna, es exclusivamente el primer caso el que se produce: no es en función de una alta tensión ideal como se afirma el prestigio de estos dirigentes, como sucedía parcialmente en el caso de las primeras formas semirevolucionarias, semimilitares del bonapartismo, sino en función de perspectivas "sociales" y "económicas" de factores, de mitos que apelen a la parte puramente física del demos. Y esto no se produce solo en los dirigentes marxistas del "totalitarismo de izquierda". La solución de la "cuestión social" contemplada en su aspecto materialista, es uno de los ingredientes esenciales de las técnicos modernas utilizadas por todos los jefes populares; esto da su medida y basta para juzgarlos.
El totalitarismo y el bonapartismo se asocian habitualmente el concepto de dictador. Esto nos lleve a examinar el equívoco de ciertos concepciones que quisieren ser antidemocráticas, pero que no conocen de la aristocracia más que una imagen completamente deformada. Según el pensamiento tradicional, es esencial distinguir entre el símbolo, la función o el principio, de una parte, y el hombre en tanto que individuo, de otra. Partiendo de esta premisa, interesa que el hombre sea reconocido y valga en función de la idea y del principio y no viceversa. El caso del dictador o del tribuno corresponden, por el contrario, al otro término de la alternativa, el de un poder inseparable del individuo y de su acción sobre las fueras irracionales de las masas, conforme a lo que ya hemos expuesto.
En el último siglo, bajo el signo del evolucionismo, se proponían ya interpretaciones de la aristocracia y del "elitismo" fundadas sobre la "selección natural". Estas interpretaciones testimonian una incomprensión total de los caracteres propios a las antiguas sociedades jerárquicas, además reconocidos, sin embargo, en las investigaciones históricas positivas. Luego aparece la teoría romántico-burguesa, del "culto a los héroes" -heroes worship- a la cual debían añadirse los aspectos más problemáticos de la teoría nietzscheana del superhombre. Con todo esto se permanece cerrado en un individualismo y en un naturalismo, incapaces de fundar una doctrina cualquiera de la autoridad verdadera y legítima. Hoy, incluso los que admiten el concepto de "aristocracia", tienen tendencia, en su mayor parte, a considerar a un individuo más o menos excepcional y "genial", no a quien expresa una tradición y une reza del espíritu especial, a aquel que debe su grandeza no el hombre, sino al principio, a la idea, en un impersonalidad soberana.
Y naturalmente se permanece sobre el plano del individualismo incluso en el caso del modelo maquiavélico del "Príncipe" y de sus derivados. El "Príncipe" no desciende aún tan bajo -hacia el pueblo- como los jefes políticos de la era de la demagogia y de la democracia. Naturalmente, no cree del todo en el "pueblo" pero se esfuerza por estudiar las pasiones y las reacciones elementales de las masas para secar partido y utilizar una técnica del podar apropiada. La autoridad no le viene de lo alto; se apoya simplemente sobre la fuerza, la virtus del "Príncipe". El poder, en tanto que poder de un hombre, es considerado aquí como el fin supremo. Todo lo demás -comprendidos los factores espirituales- no constituye más que un conjunto de medios a utilizar sin escrúpulo. Ninguna superioridad intrínseca entra aquí en juego; el maquiavelismo hace solo referencia y exalta la habilidad política unida a ciertas dotes individuales de astucia y fuerza. Es le imagen bien conocida del zorro unida a la del león. El jefe, aquí, no se dirige a las facultades más altas que, en circunstancies determinadas, podrían despertarse en los sujetos. Desprecia al hombre en general y alimenta un pesimismo fundamental en nombre de una llamada al "realismo" político. Resulta que el déspota de tipo maquiavélico, el menos no se prostituye; no está engañando sobre los medios que utiliza pare apoderarse del poder o conservarlo. La mentira, el disimulo, el desdoblamiento propio del actor, lo preservan (1). No impide que no haya lugar, en este marco, para una verdadera aristocracia, y una autoridad efectiva. Esta tendencia, al desarrollarse, conduce hacia formas "dictatoriales" caracterizadas igualmente por una preeminencia individual y por un poder informe, hacia una época que Spengler ha llamado de la "política absoluta".
Puede considerarse el maquiavelismo como una aplicación del método de las ciencias físicas modernas sobre al plano político-social. Las ciencias modernas, profanas de la naturaleza hacen abstracción de todo lo que se refiere a la cualidad y e la individualidad. No consideran más que su aspecto puramente material, sometidos e la necesidad y, sobre este única base, faciliten conocimientos que vuelven posibles, gracias a la técnica, un amplio control de las fuerzas naturales. El maquiavelismo actúa exactamente en la misma forma respecto a las fuerzas sociales y politices: tras haber igualmente apartado al elemento cualitativo y espiritual del individuo y de la colectividad y haberlo reducido a lo que es físico y material, funda la dominación sobre una simple técnica.
Tal es la esencia del maquiavelismo. En las formas políticas modernas de las que ya hemos hablado, sobre todo las que se refieren al totalitarismo -dictatorial- se puede constatar una mezcla del concepto maquiavélico del "príncipe" y del demagógico, hijo de la democracia, en la medida en que una mística invertida, que confiere al jefe un carácter que algunos han calificado de "carismático" tiene aquí como contrapartida una técnica perfecciona da, completamente desprovista de escrúpulos, utilizando en ocasiones incluso los mismos medios demoníacos para establecer el poder y controlar las fuerzas irracionales de las masas: es la "política absoluta" que ignora el valor potencial del hombre en tanto que libre personalidad, como sus jefes ignoren este aspecto hacia sí mismos, hacia su propia dignidad, que es la Primera condición de cualquier superioridad aristocrática.
Otro punto merece ser brevemente mencionado. El término "bonapartismo" evoca naturalmente, además de a Napoleón III, a Napoleón Bonaparte, figura de la que sería injusto no distinguir sus dos aspectos, político y militar. Es claro que tratando al bonapartismo en tanto que categoría política, no vamos a referirnos más que al primer aspecto, aquel por el cual Napoleón aparecía menos como el jefe militar genial dotado de un prestigio particular que como hijo de la Revolución Francesa, revolución cuyo espíritu, incluso en el apogeo del período "imperial" no fue desmentido en su esencia sino actualizado y desarrollado. Inútil es insistir sobre este punto. En cuanto al aspecto militar, no hay ciertamente nada que decir, por el contrario, solo reconocer el prestigio de un gran general. Este aspecto no tiene nada que ver con la democracia o con la demagogia, sino que se refiere a factores heroicos y, como todo lo que emana del terreno militar, implica le idea misma de jerarquía. Lo que interesa, es que este prestigio no desborde el plano que le es propio. Hemos querido mencionar este punto pare distinguir nuevamente el concepto superior de la autoridad y de la aristocracia, de sus sucedáneos y subproductos problemáticos.
Para tener, a este respecto, ideas claras, volvamos une vez más a la antigüedad. En la romanidad antigua y también entre los germanos y otros pueblos, se distinguía muy claramente entre el Rex y el Dux o Imperator, término que se aplicaba sobre todo al jefe militar que estaba cualificado para empresas determinadas. Le misma distinción existía, aunque con un campo de aplicación diferente, entre el jefe y aquel que recibiere poderes excepcionales, pero temporales, para controlar una situación interior difícil o un estado de urgencia. Es así como se definía originariamente al "dictador" al cual, al igual que al Dux, no se relacionaba con una tradición o una idea política particular. La naturaleza, la función y prestigio de uno y de otro tipo eran pues diferentes. No hace falta poner simplemente en la cuenta de una mentalidad mitológica" anacrónica reglas como las del antiguo derecho germánico, que imponían la elección de un rex no entre los que, tales como el dux o el heretigo, se distinguían por cualidades humanas individuales particulares, sino entre los que descendían de un linaje “divino”. Esta idea puede ser "desmitologizada", y formulada, si, se quiere, en términos de simple oposición tipológica. Lo esencial, es la relación con lo alto, no con lo bajo, del verdadero jefe. Es preciso que algo suprapersonal y no-humano se manifieste en él, cualquiera que sea le forma, venable según las- circunstancias y el ambiente histórico que reviste este elemento de "trascendencia inmanente", generalmente ligado a una tradición.
Esto difiere profundamente, de los rasgos propios de los "héroes", del jefe militar o del dictadora Si se quiere recurrir a expresiones extremo-orientales, puede hablarse de dos formas, de autoridad: una es la del jefe que se impone sin tener necesidad de luchar, otra, es la del jefe que tiene necesidad de luchar para vencer o imponerse. En el primer caso, un elemento, digamos, "olímpico", se afirma naturalmente en su superioridad, como "actividad no actuante", es decir, que se ejerce espiritualmente y no por vías directas, materiales. En el otro caso, se encuentre aún un nivel bastante alto cuando se trate del Dux, el jefe de guerra. (especialmente si ha sido formado por una tradición severa, como fue el caso, por ejemplo, en los tiempos modernos, de los cuerpos de oficiales prusianos); pero si interferencias políticas se producen bajo la forma de usurpaciones dictatoriales, el nivel baja al límite inferior, el cual, cuando se ha alcanzado, hace aparecer al jefe bonapartista, tal como lo hemos definido, mezcla del tribuno demagógico, heredero de la democracia y hombre maquiavélico experto en les técnicas degradantes y cínicas del poder.
Esperamos haber facilitado así al lector bastantes referencias para orientarlo en el estudio de la fenomenología de la idea de jefe y de los límites superiores e inferiores, entre los que se sitúan las variantes de esta idea en dos sistemas de espíritu diametralmente opuestos. Un último orden de consideraciones se impone.
"Aristocracia", en el fondo, es un concepto indeterminado. Literalmente "aristocracia" significa "el poder de los mejores", pero "mejores" es un término relativo. ¿Mejores en función de qué? ¿en relación a qué? puede haber los mejores gánsters, los mejores tecnócratas, los mejores demagogos, etc... Es pues evidente que es necesario, ante todo, precisar el criterio por el cual se definen los valores que deben dar a una sociedad o a una civilización su rostro y su carácter específico. Según el caso, se tendrá "aristocracias" e incluso "élites" muy diferentes.
Así aparece el límite de la sociología de Pareto en lo que concierne a la llamada "ley de le rotación de las élites". El punto de partida es aquí la constatación del carácter fatal del "elitismo", de la ley de hierro de las oligarquías. Pero el resto en lo que se refiera al plano formal que es, en las mutaciones que el fenómeno admite, el factor cualitativo, espiritual, no es tomado en consideración. La élite presenta aquí los rasgos de una categoría abstracta" y en la "rotación" o "relevo de la guardia", se olviden algunos significados específicos y algunas mutaciones de valor, para no considerar más que los procesos de un dinamismo social casi, mecánico e indiferente. Pareto se limita, en suma, a estudiar el papel que corresponde a los que Ilama.los "residuos da la persistencia de los agregados" y los residuos “de combinaciones", es decir, claramente, las, fuerzas de la conservación y las fuerzas de la innovación y la revolución precisar el objeto de la conservación o la innovación. Cuando el potencial vital de una clase dirigente determinada se agote, se constata una circulación de elementos un ascenso de unos y un descenso de los otros más allá de la cual se mantiene el fenómeno de la élite, tomada en general, como una categoría abstracta. Esto es conforme a la metodología de Pareto, que no atribuye a todo principio, idea, valor o doctrina, más que el simple carácter de "derivación", es decir, de fenómeno secundario y dependiente, desprovisto en sí de fuerza determinante, que expresa, bajo una forma u otra, tendencias elementales, informes e irracionales (los "residuos") que se tienen como los únicos eficientes. A nuestra modo de ver, las cosas se presenten de manera muy diferente; para nosotros el elemento primario e interesante no es la constancia del fenómeno abstracto de la élite, más allá de las rotaciones o "relevos de guardia" de las élites particulares, si no, por el contrario, la mutación de dos valores y los significados que tiene lugar cuando una élite sucede a otra y viene a su vez a ocupar el centro y dar el tono el sistema.
Es precisamente respecto a las transformaciones así entendidas, en relación a las variedades del "elitismo" que hemos intentado facilitar una explicación. Históricamente, el tránsito de una élite (o "aristocracia" en general) a otra ha seguido una ley muy precisa, la de la regresión de las castas sobre la que no nos extenderemos aquí, habiendo tratado el tema de manera exhaustiva en nuestra principal obra Revuelta contra el mundo moderno. Nos limitaremos a recordar que, en su conjunto, es preciso distinguir cuatro estadios: en el primero, la élite tiene un carácter puramente espiritual, incorpóreo, lo que, de forma general, puede llamarse un "derecho divino", expresa un ideal de virilidad inmaterial, luego se presenta bajo los rasgos de una nobleza guerrera; en tercer lugar viene la oligarquía plutocrática y capitalista, en el marco de las democracias; finalmente, la élite se transforma en la de los jefes colectivistas de la revolución del Cuarto Estado.
(1) Maquiavelo (11 Príncipe, c. XVIII) dice precisamente que para el príncipe parecer es más importante que ser, pues el hecho de parecer influye llega a un mayor número, mientras que el ser no puede ser sino reconocido por la minoría. Se evidencia una cierta anticipación del tipo de jefe popular en el príncipe maquiavélico según el cual el príncipe debe apoyarse sobre el pueblo más que sobre los “grandes” (la nobleza) que, naturalmente, no se plegarán a su absolutismo. Antes que Maquiavelo, Felipe el Hermoso había ya perseguido en este sentido anti-aristocrático, la consolidación de su poder.
0 comentarios