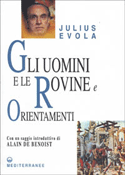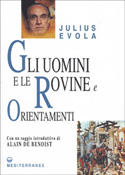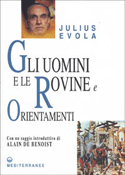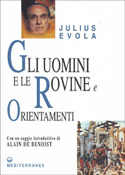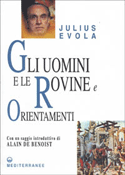Los hombres y las ruinas. Capítulo VI. Trabajo - Demonio de la economía
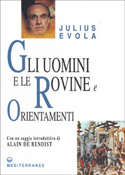
Ye hemos señalado la analogía existente entre el individuo y una entidad colectiva, analogía cuyo fundamento ha sido reconocido desde la más alta antigüedad. A partir de ahí, hemos constatado que, en la organización político-social, descendemos hoy del nivel de un ser donde lo vital y lo material están subordinados a facultades, fuerzas y fines superiores, al de un ser que no posee esta esfera superior, o, más grave aún, en el cual este esfera, en función de un fenómeno de inversión, está privada de toda realidad propia y se encuentre el servicio de funciones inferiores que corresponden, en el individuo, a su parte física. En el gran organismo, es decir en el Estado, lo físico corresponde, aproximadamente, e le economía. Vamos a explicar bajo este aspecto el fenómeno en cuestión.
Según Werner Sombart, la era actual es una era de economía: esta tesis expresa exactamente la anomalía que apuntamos. Se trata, ante todo, del carácter general de una civilización enfocada en su conjunto. Y todos los aspectos de potencia y progreso técnico-industrial de la civilización contemporánea no cambian en nada su carácter involutivo. Diremos incluso que son sus resultados, porque todo ese aparente "progreso" se une casi exclusivamente el interés económico en la medida en que éste ha tomado la iniciativa sobre los demás. Podemos, pues, con razón, hablar de un demonismo de la economía, fundado en la idea de que, en la vida individual, el igual que en la vida colectiva, el factor económico es hoy importante, real y decisivo; que la concentración de todos los valores e intereses en el plano económico y productivo no es la aberración sin precedentes del hombre occidental moderno, sino algo natural y normal; no es eventual y brutal como necesidad, sino un hecho que debe ser aceptado, querido, desarrollado y exaltado.
Tal coma ye hemos dicho, no existe jerarquía donde no existe más que un simulacro de ella, cuando, más allá del plano económico y social no se afirman el derecho y la primacía de valores e intereses más elevados, es decir, cuando no se reconoce una autoridad superior de los hombres y a los grupos o cuerpos que representan y definen esos valores y esos intereses. Si es así, una era económica es, por definición, fundamentalmente anárquica y antijerárquica. Representa una inversión del orden normal. La materialización y "desespiritualización" de todos los terrenos de la existencia que le son propios, restan todo significado superior al conjunto de los problemas y de los conflictos, y la economía pasa a considerarse como lo único importante.
Este carácter subversivo aparece tanto en el marxismo como en el capitalismo moderno, pese a su oposición aparente. El peor absurdo consiste en pretender representar hoy a la "derecha" política sin salir del círculo sombrío que ha trazado el demonismo de la economía y en el interior del cual se mueven el capitalismo y el marxismo así como toda una serie de grados intermedios.
Aquel que se declare adversario de las fuerzas de izquierda no debería olvidarlo. Es perfectamente evidente que el capitalismo moderno es, tanto como el marxismo, una subversión. Idéntica en su visión materialista de la vida; idénticos, cualitativamente, sus ideales; idénticas sus premisas, solidarias de un mundo que tiene por centro la técnica, la ciencia, le producción y el rendimiento. Mientras que no se hable más que de clases económicas, de beneficios, de salarios y producción, mientras que se piense que el verdadero progreso depende de un sistema particular de distribución de la riqueza, y de los bienes y que, en el conjunto, hay un contacto cualquiera con la riqueza o le indigencia, no se habrá siquiera rozado lo esencial, imaginando teorías nuevas más allá del marxismo y del capitalismo o representando formas intermedias entre uno y otro.
Haría falta, por el contrario, partir de la negación radical del principio marxista que resume el conjunto de las subversiones en cuestión: "la economía es nuestro destino". Afirmémoslo de manera más clara y rotunda: la economía y los intereses económicos ligados a la satisfacción de las necesidades materiales y de sus prolongaciones más o menos artificiales, no han tenido, no tienen y no tendrán jamás más que una función menor en una humanidad normal y por encima de ese plano reina un orden superior de valores políticos, espirituales, heroicos, orden que no concibe y no admite clases puramente económicas, que no conoce ni "proletarios", ni "capitalistas" y en función del cual deben exclusivamente definirse las razones en relación a las cuales vale la pena verdaderamente vivir y morir, en función de las cuales debe establecerse una jerarquía verdadera de dignidades y, en le cúspide, situar una función superior de mando, de imperíum.
¿Pero dónde se libra hoy, en este espíritu, la batalla justa? La "cuestión social" y el "problema político" pierden sin cesar todo significado superior pera definirse en los términos más primitivos de la existencia física erigidos en absoluto y disociados de toda exigencia de un orden más elevado. El concepto de justicia es llevado a uno u otro sistema de distribución de bienes, el concepto de civilización se confunde, más o menos, con el de producción. No se oye hablar más que de economía, de consumo, de trabajo, de rendimiento, de clases económicas, de salarios, de propiedad privada o socializada, de mercado de trabajo o de explotación de los trabajadores, de "reivindicaciones sociales", etc. Para unos y para los otros se diría verdaderamente que no existe sino eso en el mundo. Para el marxismo, el resto existe, pero a título de "superestructura" y de "derivación". En el terreno opuesto, se tiene algún pudor en expresarse de una forma tan brutal pero de hecho el horizonte es el mismo, el standard es siempre económico, el interés central es siempre la economía.
Todo esto testimonia una verdadera patología de la civilización. Lo económico está ejerciendo un demonismo sobre el hombre mo derno. Y como pasa frecuentemente en la hipnosis, aquello sobre lo que el espíritu se focaliza acaba por convertirse en real. Si hombre de hoy está dando cuerpo a lo que, en una civilización normal y completa hubiera aparecido como una aberración o una broma de mal gusto, a saber, precisamente, que le economía y el problema social, en función de la economía, "son un destino".
Si se quiere establecer un principio, no se trata de oponer una fórmula económica u otra, sino de cambiar fundamentalmente de actitud y rechazar las premisas materialistas que están en el origen de la "absolutización de lo económico".
No es el valor de un sistema económico concreto o de otro cualquiera lo que hace falta cuestionar, sino la economía en general. La antítesis entre capitalismo y marxismo, aunque parezca gigantesca sobre el telón de fondo de nuestra época, debe ser considerado como una seudo-antítesis. El mito de la producción y lo que de él se deriva, bajo la forma de estandarización, monopolios, tecnocracia, trusts, etc...., obedece, en las civilizaciones capitalistas al mismo demonismo de la economía que en el marxismo y no concede otra cosa más que primacía a las condiciones materiales de vida. Aquí y allí son llamadas "subdesarrolladas" las civilizaciones que no se reducen a civilizaciones del "trabajo" y de la "producción", acuellas que, por un feliz concurso de circunstancias, no han sido arrastradas al paroxismo de la explotación industrial a ultranza de todas las fuentes naturales, del servilismo social y "productivo" de todas las posibilidades humanas, desde la exaltación del estándar técnico e industrial, las civilizaciones, en suma, que aún conocen espacio y una cierta libertad para respirar. La verdadera antítesis no se sitúa pues entre el capitalismo y el marxismo, sino entre un sistema en el que la economía es soberana cualquiera que sea su forma y un sistema en el que se encuentre subordinada a factores extraeconómicos, en el interior de un orden mucho más amplio y completo, de naturaleza capaz de conferir a la vida humana un sentido profundo y permitir un desarrollo de sus posibilidades más elevadas. Tal es la premisa de una verdadera realización restauradora, más allá de le "derecha" y de le "izquierda", de la prevaricación capitalista y de la subversión marxista. Implica una desintoxicación interna, un retorno a lo normal en el sentido superior del término, la facultad de distinguir de nuevo los intereses inferiores de los superiores. Pare eso no hay acción exterior que pueda ejercerse, sino, como máximo, a título auxiliar.
Para cambiar las cosas hace falta ante todo rechazar la interpretación "neutral" del fenómeno económico planteada por una sociología desviada. La vida económica comporta también un cuerpo y un alma; factores invisibles, morales, han determinado siempre el sentido y el espíritu, ese espíritu –tal como Sombart ha puesto de relieve- es distinto de los medios de producción, y distribución de los bienes. Puede variar y, según los casos, da al factor económico un sentido y un alcance diferentes. El puro homo economicus es una ficción o el producto de una especialización degenerada. Por eso en toda civilización normal, el hombre puramente económico, aquel para el que la economía no es un medio sino un fin hasta el punto de constituir su campo de actividad principal, ha sido siempre considerado justamente, como de extracción inferior: inferior espiritualmente, se entiende, más aun que social y políticamente. Su trata pues, esencialmente, de volver a lo normal, es decir, de restablecer el ligamen de dependencia natural que una el fenómeno económico y los factores internos, espirituales, y actuar luego sobre tales factores.
Si se está de acuerdo en eso se comprenderá fácilmente las causas internas que en el mundo actual del cual el común denominador es la economía, impiden fatalmente cualquier solución que no comporte un descenso de nivel aun más grave. La elevación de las masas procede, en amplia medida, de que todas las desigualdades sociales se han encontrado reducidas a desigualdades económicas. Bajo el signo del liberalismo antitradicional, en efecto, la prosperidad y la riqueza, cortadas de cualquier atadura y valor superiores, se han encontrado reducidas a desigualdades económicas. Bajo el signo del liberalismo antitradicional, en efecto, la prosperidad y la riqueza, cortadas de cualquier lazo con valores superiores se han convertido prácticamente en los únicos criterios de rango social. Ahora bien, fuera de límites restringidos –asignados a la economía en general en un conjunto jerárquico– la superioridad de los derechos de una clase en tento que simple clase económica, pueden ser justamente contestados en nombre de ciertos valores humanos elementales. Es precisamente ahí en donde debería insertarse la ideología subversiva "absolutizando" une situación anómala y degenerada como si nada más hubiere existido nunca y no pudieran existir más que las clases económicas, que la superioridad y la inferioridad extrínsecas e injustas fundadas sobre la simple riqueza. Pero todo eso es falso, puesto que esas condiciones no existen justamente más que en una sociedad truncada, la única donde pueden definirse los conceptos de "capitalista" y "proletario". En una sociedad normal tales conceptos están privados de toda realidad por que la contrapartida de los valores extraeconómicos hace aparecer, en principio, los tipos humanos correspondientes, como diferenciados de aquellos que se designan hoy bajo el nombre de "capitalista" o "proletario". Incluso en el terreno de le economía tal sociedad confiere una justificación precisa a ciertas diferencias de condición, dignidad y función (1).
Es preciso reconocer lo que, en el desorden actual, esté motivado por una infección ideológica. No es tan cierto que el marxismo haya aparecido y vencido porque existiera una verdadera cuestión social (esto fue cierto, como máximo, al principio de la era industrial); sería más exacto decir que, en amplia medida, la cuestión social no se plantea en el mundo de hoy, sino porque el marxismo existe, se plantea pues artificialmente, gracias a la acción concertada de agitadores, autodedominados "despertadores de la conciencia obrera", a cargo de los cuales Lenin se expresa sin ambigüedad, asignando al partido comunista la tarea, no de sostener los movimientos de "trabajadores" allá donde existan naturalmente, sino de provocarlos, suscitarlos en todas partes y por no importa que medios. El marxismo hace nacer la mentalidad proletaria y "clasista" allá en donde no existía, suscitando agitación, resentimientos e insatisfacción allí donde el individuo permanecía aún en su lugar, contenía en límites naturales sus necesidades y aspiraciones, no ambicionaba otra suerte más que le suya y, así pues, ignoraba este Entfremdung, esta “alienación” que plantea el marxismo, y que no sabe por otra parte superar más que recurriendo a una forma aún peor qye esta alienación: la "integración", es decir, de hecho, le desintegración de le persona en lo colectivo.
No defendemos de ninguna manera un "oscurantismo" en favor de las "clases superiores" actuales porque ye hemos dicho que contestamos la superioridad y los derechos de una clase cuando se trata solo de una clase económica en un mundo materialista. Debemos de todas maneras elevarnos contra el mito del llamado "progreso social" que es una de las ideas patógenas características de la era económica en general, por que las corrientes de izquierda están lejos de ser les únicas en plantearla.
A este respecto la escatología del marxismo se identifica, en efecto, con las concepciones "occidentales" de la prosperity; la visión de la vida en el inicio como las consecuencias que se extraen son, en el fondo, las mismas. Fundamentalmente se afirma aquí un concepto socialitario, antipolítico y materialista, que desprende el orden social y el hombre de todo orden y fin superiores, asigna por único fin útil en el sentido psíquico, vegetativo y terrestre, y en función del criterio de progreso invierte los valores propios a toda estructura tradicional; porque le ley, el sentido y lq razón de ser de estas estructuras han sido siempre unir el hombre a algo que le supere, la economía y el bienestar o la indigencia no representan respecto a esto, más que una importancia secundaria. Se puede pues, legítimamente afirmar que la subsodicha "elevación de las condiciones sociales" no debe ser considerada como un bien sino como un mal cuando se paca con la servidumbre del individuo al mecanismo productivo y al conglomerado social, por la degradación del Estado en "Estado de Trabajadores", por la eliminación de toda jerarquía cualitativa, la atrofia de toda sensibilidad espiritual y de cualquier capacidad "heroica" en el sentido más amplio del término. Hegel he escrito que "la historia universal no es el dominio de la felicidad" y que "los períodos de felicidad (en el sentido de bienestar material y prosperidad social) corresponden e páginas en blanco". Incluso sobre el plano individual las cualidades maestras que confieren a un hombre su dignidad como tal se despiertan frecuentemente en un clima de dureza, incluso de indigencia e injusticia que le lanzan a un desafío y le colocan espiritualmente a prueba, mientras que se difuminan casi siempre cuando se asegura al animal humano el máximo de comodidad y seguridad y une parte equitativa de bienestar y felicidad bovinos que no pierden por eso tal carácter, cuando tienen por complemento la radio, la TV, Hollywood y los actos deportivos o la cultura a lo Reader’s Digest.
Repetimos: los valores espirituales y los grados de la perfección humana no tienen relación directa y obligatoria con la prosperidad o con la ausencia de prosperidad económico-social. Que la indigencia sea siempre la fuente de abyección y el vicio, y que condiciones sociales "progresistas" tengan el afecto inverso, es una fábula de las ideologías materialistas de izquierda que se contradicen por otra parte lanzando el otro mito, según el cual los "buenos" pertenecerían todos el "pueblo" de los trabajadores oprimidos e indigentes, y los "malos" y viciosos a las clases ricas, corrompidas y prevaricadores. Se trata, en ambos casos, de una fabula. En realidad, los verdaderos valores no tienen necesariamente ningún contacto con las condiciones sociales o económicas mejores o peores. No es mas que cuando esos valores son colocados en primer plano cuando podemos aproximarnos a la realización de un orden de justicia efectiva, incluso sobre el plano material. Entre estos valores puede citarse el principio de ser uno mismo, un estilo activamente impersonal, el amor por la disciplina, una disposición heroica fundamental. Lo importante es que en lo opuesto de todas esas formas de resentimiento y competencia social, cada cual sepa reconocerse y amar su propio lugar, el que es más conforme a su propia naturaleza, reconociendo así al mismo tiempo, los límites entre los cuales puede desarrollar sus posibilidades, dar un sentido orgánico a su vida, caminar hacia su propia perfección; porque un artesano que cumple perfectamente sus funciones es ciertamente superior a un soberano que vacila en su dignidad. No es sino cuando los factores de este orden pesarán de nuevo en la balanza cuando se pueda pensar en una reforma sobre el plano económico-social y realizarla sin peligro según la verdadera justicia, sin confundir lo accesorio con lo esencial. Si no se empieza por una desintoxicación ideológica y si no se rectifican les actitudes, toda reforma seguirá siendo superficial, no alcanzará las raíces más profundas de la crisis de la sociedad contemporánea y girará ventajosamente en favor de las fuerzas de la subversión.
Entre estas actitudes fundamentales hay una que alimente más que cualquier otra el demonismo de le economía.
Se cuenta que en un país no europeo, pero de vieja civilización, una empresa americana, habiendo constatado el débil rendimiento de los indígenas que trabajaban pera ella, creyó haber encontrado un método para estimularlos, les dobló el suelto. Resultado: una gran parte de los obreros trabajaron dos veces menos. Estimando que la remuneración original bastaba para satisfacer sus necesidades naturales, estimaban absurdo trabajar más de lo que era necesario según el nuevo baremo, para procurárselas. Se cuenta igualmente que Renan, después de haber visitado una exposición industrial consagrada a los nuevos inventos, exclamas el salir: "¡Cuántas cosas he visto de las cuales puedo perfectamente prescindir!".
Compárense tales actitudes con todas las manifestaciones actuales de stajanovismo, de "activismo" económico y de "civilización del bienestar". Mejor que cualquier consideración abstracta estas anécdotas dan la clave de dos actitudes fundamentales que hace falta juzgar, una sana y normal y otra desviada y psicopática.
Aunque le primera se sitúa en un país no europeo que no se invoquen los tópicos comunes sobre la inercia y le indolencia de razas que no tienen nada que ver con las occidentales "dinámicas y realizadoras". En este terreno también todas las oposiciones son artificiales y unilaterales. Basta, en efecto, desviarse de la civilización "moderna" -que no debería sea considerada, por otra parte, en la actualidad, como Occidental exclusivamente- para reencontrar el concepto de la vida, la actitud interior, la valoración del provecho y del trabajo de los que acabamos de hablar. Antes del advenimiento, en Europa, de eso que los manuales han llamado, con una expresión significativa, "economía mercantil" (expresión significativa porque muestra que el tono fue dado a le economía por el comerciante y el prestamista) que debía permitir el desarrollo rápido del capitalismo moderno, el criterio fundamental de la economía era que los bienes externos deben estar sujetos a ciertas normas, que el trabajo y la búsqueda del beneficio se justifican tan solo en la medida en que aseguren a cada cual la subsistencia conforme a su estado, tal fue le concepción tomista y más tarde, luterana. En su conjunto, la antigua ética corporativa no era diferente; acusaba valores de personalidad y calidad; en todo caso, la cantidad de trabajo realizado -estaba siempre en función de un nivel determinado de necesidades naturales- y de una vocación específica. Le idea fundamental era que el trabajo no debe encadenar al hombre sino liberarlo a fin de que puede consagrarse a intereses más dignos una vez provistas las necesidades de le existencia. Ningún valor económico parecía merecer que se le sacrificara su independencia y que la búsqueda de los medios de existencia comprometiera desmesuradamente la misma existencia. Se unía en general, el principio que ya hemos enunciado, a saber, que el progreso humano no debe definirse sobre un plano económico sino sobre un plano interior; que no consiste en no salir de filas para "escalar", ni en trabajar más, para asegurarse una posición que no es la propia. Aun más alto nivel, obstine et substine fue la norma de conducta célebre en el mundo clásico y une de les interpretaciones posibles de la máxima délfica "Nada de más", convendría igualmente a este orden de idees.
Se trata pues de puntos de vista perfectamente occidentales; fueron patrimonio del hombre europeo cuando aún estaba sano, cuando no estaba aún, diríamos, mordido por la tarántula, sucumbido a una agitación insana que debía pervertir todos los criterios de valor y conducir a los paroxismos de la civilización contemporánea. Por esta alteración de orden moral, toda la responsabilidad recae, sin excusa posible, sobre el individuo, que se ha desarrollado por una serie de procesos en cadena sobre el "demonismo de la economía". El giro se produjo el día en que, a una concepción de la vida que mantenía las necesidades en sus límites naturales para consagrar el hombre al esfuerzo verdaderamente digno de él, la sustituyó un ideal de crecimiento y multiplicidad artificial de esas necesidades, así pues también de los medios para satisfacerlas, sin que se haya tenido en cuenta la esclavitud creciente que debía ser el resultado, para el individuo primero y luego para la colectividad.
Esta desviación ha desembocado en la situación interna que ha engendrado las formas del gran capitalismo industrial: la actividad vuelta hacia el progreso y la producción de medios se ha convertido en fin, ha tomado el hombre, en cuerpo y alma y la producción, de medio se ha convertido en fin, ha conquistado al hombre en cuerpo y alma y lo ha condenado finalmente a una cerrera sin respiro, a una expansión ilimitada del hacer y del producir. Carrera fatal porque en este sistema económico en movimiento, pararse significaría un retroceso inmediato e incluso su eliminación y ruina. En este moví miento, que no es actividad, sino solo agitación insensata, la economía encadena a miles y miles de trabajadoras, no menos que el gran jefe de empresa, el "productor de bienes", el "poseedor de los medios de producción" y determina acciones y reacciones económicas concordantes generadoras de destrucciones espirituales cada vez más graves. Las intenciones ocultas del amor desinteresado de estos dirigentes americanos que han elegido como fórmula, para su programa político internacional "le elevación del nivel de vida de los países subdesarrollados del globo, se rebelan precisamente a esta luz. Todo esto significa claramente llevar a término las nuevas invasiones de los bárbaros -las únicas dignas de tal nombre- y embrutecer en las bajezas de le economía esta parte de humanidad que aún no ha sido mordida. Por la tarántula, por que hace falta invertir los capitales que crecen, hace falta emplear a los nombres, y porque el mecanismo productivo, degenerado en superproducción, necesita mercados cada vez más amplios. Lenin supo discernirlo, pues veía en esos trastornos uno de los rasgos más característicos del capitalismo moribundo que cava su propia tumba, obligado por su misma ley a suscitar, mediante la industrialización, la proletarización de las fuerzas productivas que se levantarán finalmente contra él y contra los países de raza blanca responsables de este estado de cosas. Los representantes del "progreso" ni tienen de manera absoluta conciencia y es por ello que el proceso de la avalancha no conoce límites. En efecto, en los sistemas socialistas que se proclaman sucesores del capitalismo condenado a perecer por sus contradicciones internas, la servidumbre del individuo, en lugar de aligerarse, se refuerza y se refuerza y se presenta menos como un estado de hecho que como un estado de derecho, como un valor y un imperativo colectivos. El gran jefe de empresa se consagra totalmente a la actividad económica, convirtiéndola, por autodefensa instintiva, en una especie de estupefaciente del cual no puede prescindir, porque si prescindiera de él no vería a su alrededor otra cosa que el vacío y presentiría el horror de una existencia privada de significado (2). La ideología del bando opuesto hace corresponder una situación de este tipo a une especie de imperativo ético , que lleva consigo anatemas y medidas absolutamente radicales contre todo aquel que alza la cabeza y afirma su propia libertad frente a todo aquello que es trabajo, producción, rendimiento y atadura social.
Conviene denunciar aquí otra fijación patógena de la era económica, otra de sus "consignes" fundamentales: la superstición moderna del trabajo que caracteriza actualmente tanto a las corrientes de "derecha" como de "izquierda". Al igual que el concepto de "pueblo", el "trabajo" se ha convertido en una de esas entidades sagradas, intangibles, de las que el hombre moderno no osa decir nada sino pare elevarles y exaltarlas. Uno de los aspectos más opacos y plebeyos de la era económica es precisamente esa especie de autosadismo que consiste en glorificar el trabajo en tanto que valor ético y deber humano esencial y en concebir como trabajo cualquier forma de actividad. Ninguna perversión apetecerá como más singular a una humanidad futura y vuelta a la normalidad. Una vez más el medio se erige en fin. El trabajo no es sólo ese tributo que se paga a las necesidades materiales de la existencia y al cual no se concede más lugar que lo que requieren normalmente tales necesidades, según el individuo y el rango. A partir de ahora se le confiere un carácter absoluto, se le considera como valor en sí mismo, al mismo tiempo que se le asocia al mito del activismo productivo paroxístico. Por otra parte, se llega a una verdadera inversión por que la palabra "trabajo" ha designado siempre a las formas más bajas de actividad humana, las que están más manifiestamente condicionadas por la economía. Todo aquello que no se reduce a tales formas es ilegítimo llamarlo trabajo. La palabra que conviene aquí emplear es acción: acción y no trabajo, del jefe, del explorador, del asceta, del sabio puro, del guerrero, del artista, del diplomático, del teólogo, de aquel que establece una ley o la infringe, de aquel que guía un principio o empuja une pasión elemental, del gran jefe de empresa y del organizador genial. Ahora bien, mientras que toda civilización normal, por su orientación hacia lo alto, se ha esforzado en dar un carácter de acción, de creación, de "arte" al mismo trabajo (ver el antiguo mundo corporativo) es exactamente lo contrario lo que tiene lugar en la civilización económica actual. Como por un placer sádico de degradación y contaminación se tiende hoy a dar incluso a la acción -a lo que puede permanecer aún como digno de este nombre- un carácter de "trabajo", es decir, un carácter económico y proletario.
Así se ha llegado a formular el "ideal" de un "Estado del Trabajo" y soñar con un "humanismo del trabajo", hasta en los medios que se llaman antimarxistas. En Italia, G. Gentile ha sido el primero en glorificar el "humanismo de la cultura", "etapa gloriosa de la emancipación del hombre", que corresponde a la fase liberal, intelectualista e individualista de la subversión mundial. Etapa insuficiente dice "porque sería preciso reconocer también el trabajador la alta dignidad que el hombre, pensando, habría descubierto en el pensamiento". Así no había ninguna duda "que los movimientos sociales y los movimientos socialistas paralelos del siglo XX, no habrían creado un nueva humanismo -humanismo del trabajo- cuya instauración efectiva y concreta, es la misión de nuestro siglo". El desarrollo lógico de la desviación liberal, tal como la hemos descrito anteriormente aparece aquí muy claramente. Este humanismo del trabajo proclama, bajo diferentes formas, pero con el mismo sentido, por escritores de diversos países, no son más que uno, en realidad, con el "humanismo integral" o "realista" o con el "nuevo humanismo" de los intelectuales comunistas. La "ética" y la “alta dignidad" reivindicados por el trabajo no son más que una absurda ficción destinada a hacer olvidar en el hombre todo interés superior, a hacerle aceptar de buen grado su encuadramiento estúpido e insensato en estructuras bárbaras; bárbaras en tanto que no conocen nade más que el trabajo y la jerarquía productiva. Lo más singular es que este culto supersticioso e insolente del trabajo se produzca precisamente en una época de mecanización, irreversible y forzada que afecta, sin excepción, a las principales categorías del trabajo (de esto que puede legítimamente calificarse de trabajo) lo que podría contener de cualidad, de arte, de explicación espontánea, de una vocación y lo reemplaza por algo inanimado, desprovisto de cualquier significado inmanente.
Así, quienes con justicia exigen la "desproletarización" se ilusionan cuando no ven más problema que el social. La misión consiste ante todo en desproletarizar la visión de la vida, sin lo cual todo queda falseado y paralizado. Pero el espíritu proletario, la cualidad espiritualmente proletaria (3), subsiste cuando se es incapaz de concebir un tipo humano más elevado que el del trabajador, cuando se divaga a propósito de la "ética del trabajo", cuando se exalta el "estado de los trabajadores, cuando no se tiene el valor de adoptar radicalmente una posición contra todos estos nuevos mitos contaminadores.
Se conoce la antigua imagen de este hombre que perdía el aliente corriendo bajo un sol ardiente y en un momento dado se pregunta: "¿Por qué estoy corriendo así? ¿y si fuera más lento?" Y yendo más lento: "¿Por qué correr con tal calor? ¿y si me detuviere bajo un árbol?" Y haciendo esto, reconocía babar corrido como presa de un acceso ce fiebre. A través de esta parábola se percibe qué cambio interno, qué metanoia es necesaria para alcanzar en su raíz al demonismo de la economía y reconquistar la libertad interior. No ciertamente para replegarse sobre una civilización de dimisión, utópica y miserable, sino para descargar todos los dominios de las tensiones insensatas y despertar una jerarquía real de valores.
Lo fundamental es saber reconocer que ningún desarrollo económico exterior, ninguna prosperidad social valen la pene de ser realizadas, que es necesario resistir absolutamente a su atracción cuando tiene por razón una limitación esencial de la libertad y del espacio necesario a cada uno para realizar aquello de lo que es capaz, más allá de la esfera condicionada de la materia y de las necesidades de la vida ordinaria.
Esto no vale solamente pare el individuo sino también para una colectividad, para un estado, sobre todo cuando sus recursos materiales son restringidos y sufre le presión de las potencias económicas extranjeras. En este caso la autarquía puede ser un imperativo ético, pues coloca en le balanza valores que deben ser idénticos para el individuo y para el Estado: antes rechazar condiciones generales económicas mejores y adoptar, eventualmente un régimen de austeridad, que unirse el carro de los intereses extranjeros, y dejarse arrastrar en un proceso mundial de una hegemonía y una productividad económica desenfrenada, que se volverán contra sus promotores cuando no encuentren más espacio suficiente.
Le situación actual, en su conjunto, confiere evidentemente a todas nuestras consideraciones, un carácter de "ideas contra corriente". Si esto no afecta en nada a su valor intrínseco, es necesario todavía reconocer que no es prácticamente imposible hoy, en particular, reaccionar y sustraerse al engranaje de la era económica, sino en una débil medida y bajo reserva de que sean reunidas ciertas condiciones más o menos privilegiadas. Solo el poder supra-ordenado puede provocar un reordenamiento importante. Una vez reconocido el principio fundamental de la primacía y de la soberanía del Estado en relación a la economía, este puede proceder a una acción limitadora y ordenadora en este sector. Este acción puede facilitar todo lo que entraña el factor esencial, indispensable, constituido, como hemos dicho anteriormente, por la desintoxicación, el cambio de mentalidad y la vuelta a lo normal de hombres que han comprendido lo que son una actividad sensata, un esfuerzo justo, un fin digno de ser continuado, le fidelidad en sí misma.
Nosotros volveremos pronto sobre las relaciones del Estado con la economía. Para poner las cosas a punto de zanjar definitivamente la "cuestión social" recordaremos solamente aquí esta frase de Nietzshce: "Los trabajadores vivirán un día como hoy los burgueses; pero encima de ellos, distinguidos de ellos por una ausencia de necesidades, existirá la casa superior: más pobre, más simple, más detentadora del poder” (4). Tal diferenciación será el punto de partida de la eliminación de la inversión que hemos denunciado, de la defensa de la idea del Estado, y del renacimiento de dignidades y de superioridades, que, más allá del mundo de la economía, mediante una lucha continua, interior y exterior, mediante la confirmación del ser por una conquista de todos los instantes, deben ser consolidades y experimentados.
(1) F. Nietzsche, Wille zur Macht, 764.
(2) Cf. a este respecto, W. Sombert, El Burgués, Alianza Universidad, 1975, pace. 319.
(3) Puede recordarse a este respecto la concepción aristotélica de la justicia social, entendida no como distribución igual de los bienes, sino como una distribución proporcional a la dignidad de la función y a la cualificación de los individuos y de los grupos: una justa desigualdad económica.
(4) Es esencialmente en estos términos que debe plantearse el problema, pues el proletariado social, en el antiguo sentido marxista, no existe prácticamente en Occidente. Los “trabajadores” en otro tiempo proletarios tienen a menudo, hoy, na posición económica superior a la de la burguesía media.
(4) F. Nietzsche, Wille zu Macht, 764.