Los hombres y las ruinas. Capítulo IV. Estado Orgánico - Totalitarismo
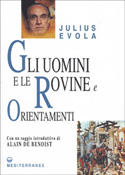
En la confusión intelectual que caracteriza a nuestra época, la fórmula del antitotalitarismo juega un papel notable. Es utilizada sobre todo por las democracias, en especial cuando tienen ambiciones liberales. El punto de referencia, aquí, es esencialmente el concepto informe y confuso de libertad individual, del cual ya hemos hecho la crítica en el capítulo precedente. También se encuentran mezclados en esta fórmula elementos muy diferentes como lo muestra el hecho de que se esté obligado a distinguir inmediatamente, aunque de manera muy sumaria, entre un "totalitarismo de derechas" y un "totalitarismo de izquierdas". Ahora bien, en las corrientes de que se trata, es claro que la mayor parte del tiempo, el totalitarismo sirve únicamente de falso objetivo, de la misma manera que es cómodo pare los marxistas y comunistas, escarnecer con el nombre de "fascismo", todo lo que no corresponde a su ideología, al igual que por razones técnicas, le confusión es hoy mantenida respecto al totalitarismo por los ambientes políticos de los que acabamos de hablar en aras a desacreditar y volver odioso el concepto tradicional del verdadero Estado.
Para acabar con este equívoco conviene establecer una distinción fundamental: la distinción entre estado totalitario y estado orgánico. No es para hacer concesiones al adversario sino porque creemos un deber no colocar en el plano de la terminología del concepto político tradicional que defendemos, el totalitarismo. La palabra "totalitarismo" es, en efecto, de origen reciente y, como tal, está inseparablemente ligada a las situaciones de un mundo que no puede y no debe de ninguna manera servirnos de referencia. Más vale admitir que el sentido de esta palabra es exactamente aquel que le presten los representantes de la democracia, y unir a la noción del Estado Orgánico lo que, en el totalitarismo genéricamente comprendido, puede tener, pese a todo, un significado positivo. Así, los dos conceptos podrán ser definidos y opuestos con toda la claridad necesaria.
La idea de Estado Orgánico no ha nacido ayer. Es preciso no olvidar esto, tanto frente a aquellos que lo han hecho, como frente a quienes sus horizontes se limitan a la polémica entre "fascismo" y “antifascismo" como si nada hubiera existido entes en el mundo. La idea del Estado Orgánico es una idea tradicional, de tal manera que puede decirse que en todo verdadero Estado ha existido siempre un carácter de organicidad. Un Estado es orgánico cuando tiene un centro y ese centro es una idea que modela eficazmente, por su propia virtud, sus diversas partes; cuando ignora la escisión y la "autonomización" en lo particular y, cuando en un sistema de participaciones jerárquicas, cede una de sus partes, dotadas de una relativa autonomía, cumple una función y se encuentre íntimamente ligada al todo. Y es precisamente de esto de lo que se trata en el sistema en cuestión: de una totalidad espiritualmente unitaria que se articula y se despliega, no de una suma de elementos, de un agregado en el que intereses particulares se entrecruzan de una forma desordenada. Los estados que tomaron forma en el espacio de las grandes civilizaciones tradicionales -tuvieran el carácter de imperios, de monarquías, de repúblicas aristocráticas o de ciudad-estado- pertenecieron todos, más o menos, en su mejor período, a este tipo. La unidad central y un símbolo de soberanía a los cuales correspondía un principio de autoridad positivo, constituían la base y la fuerza animadora. Por una especie de gravitación espontánea, los hombres y los cuerpos sociales vivían en sinergia, conservando su autonomía, desplegaban actividades convergentes, en una única dirección fundamental; incluso los contrastes y las antítesis se integraban en la economía del conjunto porque no presentaban el carácter de afecciones desorganizadoras y, lejos de cuestionar la unidad supraordenada del organismo en tanto que tal, actuaban, antes bien, como un factor dinámico y vivificante. Incluso la oposición en el sistema parlamentario inglés del primer período refleja un significado de este tipo (se podría decir: his magesty's most loyal oposition), que desapareció totalmente en los regímenes parlamentarios "partitocráticos" ulteriores.
Basta leer a un Vico y a un Fustel de Coulanges para comprender el poder que ejerció en la antigüedad, el ideal orgánico. Es precisamente en las formas antiguas donde aparece con evidencia el punto fundamental: la unidad no tenía un carácter simplemente político sino espiritual, a menudo, directamente religioso, la esfera política en el sentido estricto aparecía formada y llevada por una idea, por una concepción general que se expresaba también en el pensamiento, el derecho, el arte, las costumbres, el culto, la forma de la economía. Un espíritu único se manifestaba en una variedad orquestal de formas, correspondiendo cada una de ellas a las diversas potencialidades de la existencia humana y, en este marco "orgánico" y "tradicional", en el sentido amplio del término, son más o menos sinónimos. La espiritualidad de la unidad era aquello por lo cual el resultado podía ser la integración de lo particular, no su compresión y su apremio o violencia. Un pluralismo relativo es elemento esencial en todo sistema orgánico, de la misma manera que una relativa descentralización, que pueda ser tanto más impulsada en cuanto el centro unificador disponga de un carácter más espiritual y en cierta forma trascendente, una soberana potencia equilibradora y un prestigio natural.
El hecho de que se haya olvidado hace poco tiempo, antes del nacimiento del liberalismo y del individualismo, que subsistían sistemas políticos en los que se reflejaba con bastante claridad ciertos aspectos de la idea orgánica, sistemas que la mayor parte de la gente consideraba como perfectamente normales y legítimos, no puede dejar de aparecer como singular a los ojos de cualquier observador objetivo. Así se explica, por otra parte, la confusión ya señalada relativa al totalitarismo y a la estupidez bovina de la que se hace gala cuando, haciendo el juego a los comunistas no se sabe sino ver y denunciar un "fascismo" en todos los sistemas diferentes de aquel que glorifican los apóstoles de la democracia y de los "inmortales principios".
Ahora bien, el totalitarismo no ofrece sino una imagen contrahecha del ideal orgánico. Es un sistema en el que la unidad viene impuesta desde el exterior; no procede de la fuerza intrínseca de una idea común y de una autoridad naturalmente reconocida, sino de fuerzas directas de intervención y control ejercidas por un poder puramente político en el sentido material afirmándose como última razón del sistema. Por otra parte, el totalitarismo implica una tendencia e la nivelación, una eversión por la autonomía parcial, por todo grado de libertad, por toda especie de cuerpo intermedio entre el centro y la periferia, entre la cumbre y la base. De ahí, en particular, que la esclerosis y la hipertrofia de las estructuras burocrático-administrativas lo invadan todo, suplanten o compriman toda actividad particular, favoreciendo la intrusión insolente y sin límites de lo "público" en lo "privado", tendiendo a encerrarlo todo en esquemas desprovistos de flexibilidad, de elasticidad y, finalmente, de sentido, porque su desarrollo a partir de un centro de potencia informe es algo así como un sombrío placer por esta obra de nivelación a cualquier precio. Sobre el plano más material, es decir, el económico, predominante en nuestra época, degenerada -hasta el punto de que se he podido bautizar justamente como "era económica"- en él se ve la supraorganización, la centralización y la racionalización a ultranza como juegan un papel esencial en este tipo rígido y mecanicista de unidad.
Este fenómeno que se ha manifestado en toda su amplitud en la época contemporánea, tiene precedentes: se ha podido observar aquí y allí, en el pasado, pero siempre durante las fases terminales, crepusculares de un ciclo de civilización. Citemos, entre otros ejemplos, la centralización burocrático-estatal contemporánea declive del Imperio Romano, al Imperio Bizantino y al persa en la vigilia del hundimiento definitivo de cada uno.
De hecho, tales ejemplos indican la situación histórica y el sentido de las centralizaciones "totalitarias": suceden a la crisis y a la disolución de unidades anteriores de tipo orgánico, a la desintegración y a la liberación de fuerzas antaño ligadas por una idea en una civilización particular y en una tradición viva y que se intenta dominar y encerrar violentamente, desde el exterior, en un orden en donde ya nadie lleve el sello de una autoridad auténtica, reconocida, donde ya nadie puede unir verdaderamente desde el interior a los individuos. Tal como hemos dicho procedentemente, las formas totalitarias y semi-totalitarias corresponden a menudo a una inevitable reacción consecutiva a la desintegración liberal e individualista en otras épocas; todo esto se referirá, pues, a los últimos y breves sobresaltos de un organismo político ya senil y condenado. En el mundo moderno, el predominio de los factores materiales, económicos y técnicos, puede dar al fenómeno cierta estabilidad -el comunismo soviético es el ejemplo más sorprendente- sin por ello cambiar su significado. La mejor imagen para describir ese proceso nos la ofrece la naturaleza: después de haber estado vivos y móviles los organismos son ganados luego por la rigidez que transforma el cuerpo en cadáver, después viene la fase terminal de descomposición.
Notemos, sin embargo, en las formes en cuestión, dos procesos que parecen desarrollarse en sentido contrario, compensándose recíprocamente en el interior de ciertos límites y que, sin embargo, convergen en último análisis, en un único efecto. El totalitarismo, al mismo tiempo que reacciona contra el individualismo y el atomismo social, remata fatalmente le destrucción de lo que puede aún subsistir en una sociedad, de su fase orgánica: cualidad, formas articuladas, castas y clases, valores de la personalidad, libertad auténtica, iniciativa audaz y responsable, valores heroicos, Un organismo de tipo superior implica funciones múltiples y estas, sin perder su carácter específico y su relativa autonomía, se coordinan, se completan y convergen hacia una unidad superior que no cesa jamás de estar idealmente prevista. Un estado orgánico llama a le unidad tanto como a la multiplicidad; lleva consigo un conjunto de grados, una jerarquía. No se encuentra ese binomio entre un centro y de una masa informe que define precisamente el totalitarismo el cual, para afirmarse, nivela. Repitámoslo, es sobre el mundo inorgánico de la cantidad al que conduce la disgregación individualista, no sobre el de la cualidad y la personalidad donde se apoya y con el que cuenta el totalitarismo. En un sistema tal, el autoritarismo se reduce -por emplear la imagen de Toynbee- a ser sargento instructor o un pedagogo con el látigo en la mano. Una obediencia que no es el mismo tiempo, reconocimiento y adhesión, un conformismo, todo Io más, formas irracionales de agrupación, una capacidad de sacrificio, fanática, ciega y siniestra he aquí lo que le basta. Todo esto presenta un carácter deshumanizado e impersonal porque falta una verdadera autoridad y de la misma manera también, en aquellos que obedecen, un compromiso auténtico, un sentido de las responsabilidades, una dignidad de seres libres, leales a esta autoridad y ordenados en una formación única y eficiente. He aquí por qué el totalitarismo es efectivamente una escuela de servilismo y en el fondo una extensión agravada del colectivismo. No se encuentra en él una influencia de lo alto y hacia lo alto que arrastre y unifique, sino un poder sin forma que está cristalizado en un centro, pera absorber, plegar, mecanizar, controlar y uniformizar el resto.
En estos términos, la antítesis de las dos perspectivas parece flagrante: se debe considerar ante todo como concerniente al espíritu de ambos sistemas. Hace falta recordar, cuando se analizan estas situaciones especiales del carácter sobre todo económico, que imponen, como es el caso en la actualidad, una intervención coordinada y reguladora reforzada por los poderes centrales. Incluso en una coyuntura similar, donde le congestión de las fuerzas y la complejidad de factores difíciles de controlar de otra manera, obliga a dejar un cierto margen al "dirigismo" es posible conservar, a título de principio-guía la idea orgánica, frente a cualquier forma de totalitarismo. Lo veremos, por ejemplo, cuando hablemos del corporativismo.
Hagamos aún otra precisión de orden terminológico. Estatolatría y estatismo son dos expresiones que se utilizan e menudo con una intención polémica, aproximadamente igual a la palabra "totalitarismo". Puede deducirse de les páginas precedentes lo que conviene pensar el respecto. La polémica cae en el vacío cuando intente contestar le preeminencia que pertenece legítimamente el principio político del estado frente a la "sociedad", al "pueblo", e la comunidad nacional y, en general, a toda le parte física y económica de le organización humana. Hemos dicho que desconocer esta preeminencia equivale a negar la prioridad de este principio en su realidad, y función propia, contrariamente e lo que aparece como una constante del pensamiento tradicional. No es pues en modo alguno necesario utilizar la palabra nueva de "estetismo", que comporte siempre un cierta matiz negativo para expresar le preeminencia en cuestión.
En lo que respecta a la "estatolatría" conviene examinar a fondo la base efectiva de dos principios fundamentales: el imperium y la auctoritas. Aquí la situación difiere totalmente, según que se divinice lo que es profano y que se le confiera un carácter absoluto o que, por el contrario, la realidad política se encuentra legitimada también por referencias espirituales y, en cierta manera, trascendentes. No es sino en el primer ceso en donde existe usurpación y fetichismo y donde puede hablarse de estatolatría. Esta entra así en el mismo marco que el totalitarismo. Su límite es la teología mística del estado totalitario omnipotente, fundado sobre le nueva religión terrestre del hombre materializado.
Por el contrario, le concepción orgánica presupone en la base de la autoridad y del mando una trascendencia, algo que tiene "de arriba” falto de lo cual estarían inmediatamente ausentes las conexiones inmemoriales y sustanciales de les partes con el centro, el orden interno de libertades individuales, le inmanencia de una ley general que guíe y sostenga sin obligar, finalmente la disposición supraindividual de lo particular sin lo cual toda descentralización y articulación acabaría por constituir un peligro para la unidad del todo.
Es necesario reconocer que hoy, habida cuenta del clima general de materialización y desacralización no es fácil indicar soluciones conformes a este segunda perspectiva, pero es un hecho que la realidad política moderna he conservado vestigios nada despreciables que parecerían absurdos en ausencia de cualquier referencia a lo sagrado.
Tal es el caso, por ejemplo, del juramento. El juramento trasciende las categorías del mundo profano y laico. Ahora bien, vemos estados modernos, estados democráticos, laicos y republicanos, pedir juramente e incluso hacerlo obligatorio; vemos a magistrados, ministros, soldados, prestarlo, lo cual es absurdo, incluso un sacrilegio cuando el Estado no encarna el principio espiritual: se trata ahí precisamente, de estatolatría. Cuando la noción de lo que significa verdaderamente un juramento está totalmente perdida ¿cómo se puede consentir en jurar, como se puede hacer jurar, si el Estado no es nada más que lo que quieren ver las modernas ideologías iluminadas? Una autoridad secular -weltliche Obrigkeit, según la fórmula luterana- no tiene nunca el derecho, en tanto que tal, de exigir un juramento. En contrapartida, el juramento aparece como un elemento esencial, -normal y legítimo en les unidades políticas de tipo orgánico y tradicional Tal era, ante todo, el caso del juramento de fidelidad considerado como un verdadero sacramento -sacramentun fidelitatis-. La importancia que revestía en el mundo feudal, por ejemplo, es bien, conocida, bajo el signo del cristianismo, sobre todo, constituyendo el compromiso más terrible; un historiador ha escrito que "hacía mártires de aquellos que sacrificaban su vida para permanecerle fieles y condenados de aquellos que lo violaban".
Hay otro punto que no deja de tener analogías con el que le precede. Se, ve frecuentemente reaparecer, en las ideologías de tipo comunitario y democrático la idea de sacrificio y de servicio, el altruismo, la subordinación e incluso el sacrificio del individuo a un interés general; todo esto se ha convertido, con más o menos retórica, en consignas y eslóganes. Se trata aquí también de una sociolatría, de una estatolatría y en cualquier ceso de un fetichismo. Hace falta preguntarse qué sentido pueden tener esos llamamientos en el marco de una organización cuyos fundamentos son, por hipótesis, puramente. "positivos" y contractuales. Ciertamente, la capacidad de sacrificio reviste a veces formas instintivas y no reflexionadas, irracionales, hasta el punto de que se manifiesta incluso en los animales. El sacrificio de una madre por su hijo pertenece a este tipo de sacrificios instintivos y "naturales". Pero estas propensiones se sitúan más allá del plano donde se define el concepto de "persona" y así pues más allá del plano político en el sentido propio del término. La forma de la cual las cosas se presenten en este terreno ha sido puesta a la luz por Höfler gracias a une comparación, muy adecuada: en una sociedad por acciones que represente precisamente el tipo de una comunidad de intereses funcionando bajo bases puramente contractuales y utilitarias, exigir que uno de los accionistas se sacrifique poco o mucho en el interés común y, más aún, en el interés de cualquier otro accionista, es un puro absurdo: el conjunto, el elemento común, tiene por fundamento y única razón suficiente, el interés utilitario del individuo.
Pero no sucede de otra manera en una sociedad o en un Estado privado de toda consagración espiritual, de cualquier dimensión trascendente. Cuando un Estado de este tipo exige actos fundados sobre otro principio que el del puro beneficio individual o sobre motivaciones subjetivas, afectivas o pasionales, no puede tratarse más que de fetichismo, de estatolatría o de "sociolatría". Y los sucedáneos a base de "estado ético" o de otras nociones similares no sirven para nada en sus confusas identificaciones dialécticas del individuo y de lo universal que se reducen a juegos de mesa especulativos porque solo puede valer para el conjunto un concepto exclusivamente laico y humanista. Y aquel que no se contenta con palabras encuentra solo en la base de la "ética inmanente y universal", poco menos que nada, o peor aún, una retórica al servicio del Sistema.
Cuando este sistema se despliega en un totalitarismo coherente, sus sostenedores saben que una retórica o mística de este género no vale lo que un buen terror. En este caso, cada cual ve exactamente de qué se trata y la liquidación así operada de la mitología "idealista" de la cual se rodean les formas políticas íntimamente "desacralizadas", constituye, en suma, un realismo purificador.
Mencionemos, para terminar, una fórmula que se encuentra a menudo asocia da en le polémica democrática, a la del totalitarismo: la fórmula del "partido único". El fascismo italiano afirmó que el Estado es "el partido único que gobierna totalitariamente a la nación". Ideas análogas han sido profesadas por otros movimientos tendentes a establecer un orden nuevo, pero esta fórmula no es nada afortunada, diremos incluso que es híbrida, por el hecho de que vestigios del concepto democrático parlamentario se encuentran asociados a una exigencia de orden superior.
Hablando rigurosamente, "partido" significa parte. La noción de "partido único" es entonces contradictoria o aberrante, en la medida en que la parte quiere ser el todo y dominar el todo. En la práctica la noción de partido, pertenece a la democracia parlamentaria y sirve para designar a una organización que defiende una cierta ideología contra otras ideologías sostenidas por otros grupos, a los cuales el sistema reconoce el mismo derecho y la misma legitimidad. En estas condiciones, el "partido único" es aquel que, de una manera u otra, "democráticamente" o por la violencia, logra apoderarse del Estado y luego no tolera a otros partidos, utilizando al Estado como su instrumento, impone en tanto que fracción, su ideología particular a la nación.
Así definida, la idea de "partido único" es indudablemente problemática pero también ahí los adversarios hacen leña de cualquier árbol; olvidan la eventualidad de ciertos desarrollos gracias a los cuales esos aspectos negativos y contradictorios pueden ser rectificados y gracias a los cueles es posible pasar de un sistema e otro. Su crítica pierde todo alcance, cuando, en lugar de partido, se habla únicamente de minoría; porque la idea de que no es tanto el partido, sino le minoría o élite política, quien controla el Estado corresponde a algo perfectamente legítimo e incluso es una necesidad para todo régimen político. Hace falta pues, decir que un partido que se convierte en partido único debería cesar, por lo mismo, de ser un "partido". Sus miembros o al menos los más cualificados de entre ellos, deberían presentarse y gobernar bajo la especie de un tipo de Orden, de casta específicamente política que no constituiría un Estado dentro del Estado sino que ocuparía y reforzaría las posiciones claves del Estado, que no defendería une ideología particular sino que encarnaría impersonalmente la pura idea del Estado. El carácter específico de una revolución, no se expresaría por la fórmula del "partido único", sino por aquella del Estado Orgánico y "antipartido". No se trata pues aquí más que del retorno a un Estado de tipo tradicional tres un período de interregno y de fórmulas políticas especiales de transición.
0 comentarios